Hay que matarlo.
El tren arriba despacito al andén y va abriendo las puertas.
Empujar y ser empujado, penetrar, buscar un milímetro donde escabullirse entre el revoltijo de brazos y piernas, amansadora diaria del transporte público de pasajeros.
Padecer, humores y olores propios y ajenos, para llegar en horario y sin demoras al centro de la ciudad, microinfierno donde se cocinan a fuego lento las horas de los días de los meses de los años de las vidas de los sometidos y de los poderosos.
Zambullirse cada mañana en ese chiquero donde chapotean juntos empleados y patrones, cadetes y empresarios, mendigos y agentes de bolsa, carteros y porteros.
Entregar la sangre gota a gota por un sueldo miserable, a razón de dos pesos el litro de dignidad.
Agachar la cabeza y trabajar, y trabajar aunque no haya nada que hacer.
Cuidar todos los movimientos, lo que se dice y lo que se hace, porque él está alerta, se entera de todo lo que pasa, y todo lo toma como una rebelión, como una conspiración.
Hay que matarlo, no se merece otra cosa que la muerte.
No se puede seguir, no se puede soportar la espada de la reducción de personal punzando la espalda, cortando una a una las cabezas en pos de abaratar costos.
Abaratar costos mientras resúmenes de ventas y listados de facturación arrojan números de seis cifras, auto importado y viajes a New York que ofenden el hambre y la miseria de millones.
No se pueden aguantar más sus comentarios hirientes, sus gritos humillantes, su mirada despectiva.
Hay que patearle la boca, hacerle escupir todos los dientes.
Esa boca degenerada y corrompida por los dólares y la masturbación.
Sí, hay que matarlo, como también habría que matar al Presidente, y a sus ministros, poner una bomba en la embajada americana, iniciar una guerra de guerrillas y derribar este sistema capitalista que permite que tipos como él estén donde están.
Rata asquerosa, cerdo explotador.
Justicia sería quitarle su fortuna, sacarlo de su mansión y mandarlo a vivir en una pieza de tres por tres y a viajar como ganado una hora por día para arañar miserables cuatrocientos o quinientos pesos por mes, a ver si se siente tan importante.
O desmembrarlo en vida para borrar para siempre esa risa histérica de sus labios.
Matarlo, hay que matarlo.
Llegar a la oficina, entrar a saludarlo a su despacho soportando por última vez su soberbia y su repugnancia.
Puñalada al corazón. O mejor aun, en el estómago, para gozar con su cara de terror y sufrimiento al desangrarse lentamente hacia una muerte lenta y dolorosa.
Buenos días palpando el cuchillo oculto en el bolsillo del saco. Palpitar el inminente acto de justicia revolucionaria y vengadora de todos los explotados y despedidos contra las clases dominantes.
Saludo cordial del dueño, sin la prepotencia de otros días, tono amable que hace dudar la mano en la empuñadura del arma homicida.
Elogios al rendimiento y a la fidelidad a la empresa, empleado ejemplar y promesas de estudiar un futuro aumento.
La mano oculta se abre y el cuchillo se desliza invisible al fondo del bolsillo.
Reverencia respetuosa y a trabajar, que hay mucho que hacer y hay que poner el hombro para que la empresa siga creciendo.
Si a pesar de todo, el dueño no es un mal tipo. Hay que entenderlo en sus malos momentos porque, como todo empresario exitoso, debe tener muchas presiones.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
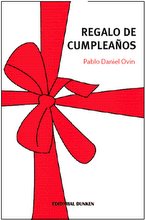

No hay comentarios:
Publicar un comentario