Los primeros granos que vimos aparecieron en la viga del techo de la entrada de la casa. Eran unos pequeños, pequeñísimos puntitos de color negro, de forma más bien alargada, como una semilla, de menos de un milímetro de largo.
Nadie supo que eran entonces, nos limitamos a barrerlos de allí arriba con la escoba, tomándolos por sencillas suciedades de las tantas que abundaban en las residencias de campo, al fin y al cabo casi imperceptibles.
Hasta ese momento habían pasado desapercibidas para todos, pero no para los niños, que ya las conocían; ellos, en sus juegos de guerras y escondidas solían llegar hasta donde ninguno de los adultos llegaba, y ya habían descubierto, mucho tiempo antes, otras tantas iguales a esas, aisladas allá arriba, en el estrecho altillo que usábamos como baulera.
No nos habían dicho nada hasta ese día, no por mentirnos, ni mucho menos porque no lo creyeran importante ya que supongo que para ellos habrá sido un descubrimiento fantástico encontrar esas nuevas cositas negras pendiendo de la pared, y las habrán tomado como su gran novedad en un pueblo donde nunca pasaba nada, y habrán incorporado a la rutina de sus tardes el ir secretamente hasta allí arriba a observarlas, a contarlas, a ver si había más que el día anterior, a ver si crecían de tamaño; eran su tesoro, y en su imaginación aventurera sellaron su pacto de silencio y se juraron no decir nada a nadie.
Aunque atando cabos después, yo recordé que sí nos habían dado una señal, involuntaria, una noche en que a Alicia se le escapó en la mesa alguna mención a su secreto, y yo le pregunté distraídamente por esas cositas negras de las que hablaba; todos los chicos de las dos familias se pusieron colorados, la miraron como reprochándole y trataron de cambiar de tema, de disimular y despistarnos restándole importancia.
De todas formas aquella vez pasó por alto para los adultos, que preguntamos tontamente sólo para tratar de penetrar un poco en el juego de nuestros hijos, divirtiéndonos con su inocencia, enterneciéndonos con esa capacidad de asombro por las cosas más pequeñas e insignificantes, por esa frescura que nosotros habíamos perdido hace tanto y deseábamos que se extendiera durante el mayor tiempo posible en ellos, ya que en definitiva es ese el único período de verdadera felicidad del ser humano, cuando aun no tomó conciencia de los problemas verdaderos de la vida y no tiene que preocuparse por el trabajo, los impuestos, la inflación y la tercera guerra mundial como sí debemos hacerlo los adultos.
Pasó bastante tiempo, podría calcular que varios meses, entre ese episodio de la infidencia de Alicia y el día en que vimos nosotros por primera vez los huevitos negros. En realidad, la que los descubrió fue la abuela Graciela, arracimados en el alero de la entrada de la sala, y nos llamó para mostrarnos que eran las mismas cosas extrañas a las que los chicos se referían aquella vez y sobre las que seguían cuchicheando todo el tiempo.
Ninguno de nosotros recordaba ya aquella anécdota lejana y pequeña, y mucho menos prestaba atención a las habladurías sin importancia de nuestros hijos. Sólo ella tenía espacio en la cabeza para esas pequeñeces, por un lado olvidaba por completo asuntos importantes como tomar sus pastillas y por otro tomaba nota detallada de cosas como esas; la vejez parece ser muy semejante a la infancia, como un regreso a ese estado donde se pierde interés por las cosas serias y se sobredimensionan las nimiedades.
Dijimos eso entonces y arrasamos esas primeras evidencias en dos escobazos desinteresados, y seguimos adelante con los problemas reales sin darles trascendencia a la imaginación de los niños y los desvaríos de los viejos.
Ahora, sin embargo, estimo que durante esos meses incipientes de incredulidad e indiferencia fue cuando esas cosas se propagaron con mayor ímpetu, y que si las personas responsables hubiéramos prestado una mínima atención a esas supuestas fantasías de nuestros cándidos parientes, tal vez hoy estaríamos todos juntos.
Pero estábamos demasiado ocupados y no teníamos tiempo para sus fábulas.
Cuando los huevos empezaron a aparecer por todos lados ya era tarde, el proceso estaba en marcha y era irreversible. Aquellos molestos puntitos negros se multiplicaron en número y tamaño, volviéndose cada vez más fatídicos.
Aparecían ya no sólo en los ángulos inalcanzados por la limpieza diaria, también pululaban a nivel del suelo y de las personas.
Limpiábamos, y a las pocas horas otros nuevos ocupaban ese mismo lugar.
Nos volvimos verdaderos maniáticos de la limpieza, casi todo el día ocupados en removerlos de los zócalos y de los muros, en eliminarlos como sea de nuestro hogar.
Barríamos, desinfectábamos, baldeábamos, y volvían a aparecer sin que se pueda saber de dónde salían ni como llegaban hasta allí, la misma clase de huevitos negros; y no sólo eso, los que estaban en lugares de difícil alcance y tardaban más tiempo en ser quitados, iban creciendo firmemente de tamaño, y cada vez más rápido.
No podíamos detenerlos, hasta invadieron los muebles, los encontrábamos dentro de los cajones, entre nuestra ropa.
Hasta recurrimos a un profesional, antes de darnos por vencidos, pero ni el exterminador de plagas pudo erradicarlos ni interrumpir la proliferación de los huevos, no sirvieron todos sus líquidos, humos, ácidos, ni tampoco fueron solución los cebos y trampas para atraer y matar al insecto o animal progenitor de esos embriones.
Ese bicho nunca apareció, pero sus futuras crías aun no nacidas siguieron aumentando en cantidad y tamaño; cuando las ampollas más desarrolladas alcanzaron el volumen de una nuez, o incluso algo más grandes aun, aceptamos definitivamente nuestra derrota.
No quedaba ya espacio sin ocupar.
No alcanzamos nunca a ver a la reina de esa colonia en gestación.
Tampoco vimos nacer a ninguna de esas criaturas, ningún huevo se abrió mientras resistíamos aun en la casa.
Solamente yo pude suponer con fundamentos qué clase de monstruos saldrían de allí, pude entreverlo en un racimo particular que encontré colgando en el marco de la ventana de mi habitación. Era inmenso, el más grande de todos, y su estado tan avanzado que su corteza exterior estaba extremadamente estirada, casi transparente, como a punto de romperse; y lo que pude ver adentro fue suficiente.
No quise que nos quedáramos a esperar el alumbramiento.
Nos consideramos ciertamente desalojados, y procedimos en consecuencia.
Les dejamos la casa a ellos, nos fuimos.
Nos fuimos lejos, aunque la intención de la familia fuera quedarse en nuestro pueblo; desistimos también de eso cuando escuché que los chicos secreteaban con la abuela Graciela (ellos seguían tomándolo todo como un juego) que habían visto en la plaza y en la iglesia pequeñas pizcas similares a las primeras que hubo en nuestro hogar.
Esa vez si les di crédito a sus exageradas fantasías infantiles, pues creo aprendí la lección, y decidí, yo mismo, que nos vayamos lo más lejos posible ante la sola eventualidad de que ellos pudieran ganar todo el poblado al poco tiempo. Decidí que nos vayamos a la ciudad, donde quizás el exceso de cemento, de gente y de smog no fuera hábitat propicio para esa especie que copó nuestra morada y nuestro pago, o al menos, tal vez tardasen mucho tiempo en llegar y extenderse por allí.
Nosotros vivimos ahora en Montevideo, en un departamento pequeño del centro; la otra rama de la familia quiso seguir en el interior, porque no se sintieron capaces de cambiar la vida del campo por el ritmo capitalino, pero logré mudarlos bien lejos del pueblito natal, en la otra punta del país.
La abuela alterna un tiempo en cada punto, invierno en la ciudad con nosotros y verano de campo con ellos.
Yo estoy muy atento a ella, en la temporada que pasa en casa presto oído a cada una de sus chocheras y sus historias, que parecen ser más descabelladas en proporción directa al avance de su edad. Sin embargo escucho atentamente sus conversaciones con Alicia, me entrometo disimuladamente cuando habla con mi hija de las cosas de la otra familia, tratando de enterarme si todo está bien allá, temiendo detectar señales de nuevos problemas, aunque sé de boca de ellos mismos que están perfectamente en su nuevo lugar y que tienen completamente superado el asunto.
Los míos parecen también haber dejado todo en olvido, incluso mi hija Alicia con sus fantasías, incluso la abuela Graciela con su senilidad creciente.
En cambio, yo no puedo dejar de revisar en los rincones. No paso un día sin controlar las hendiduras del techo, sin escrutarlo todo casi obsesivamente, sin mirar inquieto en busca de algún mínimo signo de ataque, sin alarmarme mortalmente ante cada basurita o bichito que encuentre en el suelo, suponiendo siempre lo peor, pues en realidad no termina de tranquilizarme completamente mi primer idea.
Me doy cuenta de que fue sólo una expresión de deseo, y que realmente no creo ahora en mi propia teoría de que las grandes ciudades puedan estar exentas.
Creo que tarde o temprano, no sé cuando, a todos les va a tocar; y que nadie, en ningún lugar, estará verdaderamente a salvo de la invasión definitiva.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
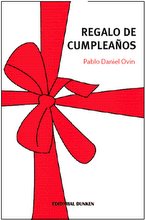

No hay comentarios:
Publicar un comentario