La sensación de nunca haber dejado ese lugar es cada vez más fuerte.
Como algún tipo de sospecha tácita, como una brisa a las espaldas que no molesta, pero que está ahí, y cala a intervalos con instantáneos escalofríos.
Joaquín no podría precisar cuando empezó, cual fue el punto cronológico en que se presentó por vez primera esta percepción, si fue al comienzo mismo o después; lo único cierto es que crece día tras día, cada vez más férrea, más potente.
Si hace memoria, si rebobina su mente esforzadamente, encuentra imágenes, indicios borrosos, pero nada le permite ubicar el origen, ni asegurar que la idea flote realmente desde el primer minuto en que puso un pie fuera del umbral de su anterior hogar.
Pero en algún momento se hizo carne; eso es, indudablemente, lo único palpable.
Aunque no fue esta su primer mudanza, no es que no estuviera acostumbrado a los cambios de barrio y de casa, ni mucho menos.
Puede decirse que todo lo contrario, si su vida rodó por infinidad de puertos ya desde la temprana infancia, y por los puntos más dispares: Villa Lugano hasta los ocho años, la escuela primaria en Flores, Belgrano a los quince, adolescencia en Parque Patricios, un paso fugaz por el Barrio Norte, más adolescencia en Palermo Viejo, emancipación en Haedo, Castelar, Ituzaingo, y otras geografías en medio de todo esto que ahora seguramente se le escapan o deja escapar, hasta caer en aquel departamento de la 2ª Rivadavia, a unas pocas cuadras de la Estación Ramos Mejía.
Entonces no se explica el por qué de esta impresión, de este abstracto convencimiento interior.
Si sus otras migraciones fueron para nada traumáticas, fáciles, hasta el extremo de haber olvidado al poco tiempo los lugares anteriores de forma tal que podía llegar a extraviarse si era abandonado a su saber en los dominios del barrio que acababa de dejar, o de ser incapaz de recordar en absoluto el domicilio y el número telefónico, o de reconocer la fachada de su ex-hogar.
Además, esta última vivienda, pieza en realidad, un ambiente y medio sin cocina y un baño de uno por uno, no fue nada especial en su vida; sólo vivió en ella unos pocos meses, y no hizo allí amigos, novia, ni nada que pueda haber dejado una soga, nudo alguno que anclara sus recuerdos.
Tampoco puede hablar ahora de recuerdos, lo que hay no es evocación si no sentimiento actual, presente.
Puede decir lo que experimenta ahora, visualizaciones, sensaciones confusas, una fuerza hay allí que lo atrapa y no deja partir un fragmento suyo; es eso, una mitad de Joaquín que parece haber quedado allá arriba, en el 2° piso departamento A a la calle.
Sin embargo, en la primera época en la casa nueva nada de esto parecía manifestarse, o al menos, desde el presente, Joaquín no registra haberlo notado.
Si su nueva casa es portentosa en comparación; casa con mayúsculas, C-A-S-A.
Casa con patio, lavadero y cocina-comedor, amplitud donde corre y se revuelca su perrazo a lo ancho y a lo largo, donde puede correr a su gusto el mismísimo Joaquín; libres ambos, él y el perro, de la estrechez del otro lado.
Nuevo hogar en el interior del mismo barrio; lejos, salvaguardado de las avenidas bramantes, de la locomotora nocturna, de las torres vigilantes; pero a la vez cerca, al alcance de todo, supermercado, club, estación de trenes.
Todo debería ser fantástico, en cierta forma lo es, o lo era y está dejando de serlo paulatinamente.
Las primeras señales después de la mudanza fueron como relámpagos, ideas e imágenes asaltando fugazmente sus sentidos; cosas aparentemente insignificantes como entrar al nuevo comedor y ver por una milésima de segundo el viejo living del departamento, tal cual era cuando Joaquín vivía allí.
O levantarse de la cama y caminar descalzo por la alfombra, sentir perfectamente la alfombra en las plantas de los pies, y de repente el frío, la realidad del suelo de cerámica recordándole que la alfombra es parte del pasado del otro lugar.
Mirar por la ventana y ver entre dos pestañeos el centro del barrio desde las alturas, y caer inmediatamente en la real dimensión de las cosas, las casas a nivel del suelo, la chata altitud de su actual planta baja.
Y cada vez más seguido se despierta a media madrugada con el estruendo del tren, el rápido Once-Luján de la una cuarenta, como antes; pero la vía está a más de veinte cuadras y es imposible que se escuche desde aquí.
Cosas así, primero aisladas, son ahora cada vez más frecuentes, más concretas.
Joaquín pasa todos los días, todas las mañanas y todas las tardes, frente al edificio, frente a esa otra casa, la ve desde la ventanilla del tren al ir y volver del trabajo.
En las otras mudanzas el corte había sido tajante, partir lejos y no volver; entonces, la exposición diaria, la observación forzada pueden ser la causa, la explicación de sus vivas remembranzas.
Al principio se asomaba, estiraba el cuello por curiosidad, por ver y saber que había en ese lugar que tan poco antes él ocupara. ¿Quién viviría allí ahora?.
Y vio cosas que lo fueron confundiendo, casi convenciendo de que algo suyo había quedado en ese lugar.
Desde la calle se ve el balcón, y ahí vio su bicicleta, recostada en la baranda, en el mismo lugar donde él la guardaba cuando vivía en el departamento.
¿Pero como puede estar ahí si está en el patio de la nueva casa, parada sobre su pie metálico?.
No puede estar en dos lugares al mismo tiempo; y no es la misma bicicleta, esta es roja y de paseo y la otra, de carrera y amarilla.
Sin embargo Joaquín la siente como la misma cuando la ve desde abajo, la percibe como su bicicleta.
Intenta también forzarse a no mirar, a evitar la visión del edificio. Procura darse vuelta en el vagón para dar la espalda a la 2ª Rivadavia, a la otra casa, y ver sólo el paredón, los colectivos y el tráfico del otro margen.
Pero el pensamiento no afloja, y al final siempre mira, otea de soslayo pretendiendo casualidad e inevitabilidad, como para engañarse a sí mismo.
Ve. Ya lo vio, o lo sintió (o presintió), su perro en la ventana, hocico contra el vidrio mirando pasar el tren como lo hacía (o lo hace) cuando vivían allí, fantaseando el espacio abierto que ahora posee en la nueva casa, donde corre sin límites, sin escollos de muebles encimados.
En la nueva casa, pero está también allá arriba, 2°A a la calle. Joaquín lo ve aunque lo que ve es un gatito bola de pelos blanca espumosa, en esencia es su perro que tampoco nunca se fue de allí, como él y todas sus cosas que pretenden ser materia en un flamante lugar pero son espíritu en la otra casa.
Desde el tren Joaquín ve todos los días su antiguo departamento, incluso hoy se identifica a él mismo en esa persona de pelo largo rojo que riega las coloridas flores de los canteros blancos en el balcón (macetas marrones con helechos deshojados que él mismo se había llevado a la nueva casa).
La sensación es cada vez más vívida, casi violenta la fusión de ambas realidades, la casa nueva y la casa vieja; la emoción shockeante, sorprendente de pisar esa alfombra, de remontar ese ascensor hasta el segundo piso todos los días, de seguir allí arriba ya no sólo mentalmente si no también físicamente, el sabor presente de las costumbres, de las rutinas en aquella morada.
Si realmente siguiera estando allí, en una tarde pesada como esta después de llegar del trabajo, pondría la pava para el mate y algo de música, y haría lo que hacía siempre en sus ocasos muertos, eso que tanto lo relajaba, lo pacificaba en aquel lugar.
Entonces Joaquín desprende la hebilla de sus sandalias y las empuja fuera de sus pies, se levanta y camina descalzo sobre la alfombra mullida hasta el mecherito arrinconado en la pared, y pone a calentar el agua mientras su perro maúlla y ronronea enroscándose entre sus piernas.
Sintoniza algo en la radio, música suave, y sale al balcón.
Allá arriba está ella, la ve desde la ventanilla del vagón repleto, la nueva y actual habitante de la otra casa apoyada en la baranda, mirando despreocupadamente girar el mundo.
Se acaricia el pelo, los dedos a través de todo el largo rojizo, lo ata en rodete sobre la nuca mientras pasa el tren dos pisos más abajo; la convoca desde adentro el silbido de la pava a punto de ebullición, pero aguarda un instante más así, acodada en el balcón ante el paso ruidoso del ferrocarril, retenida por la extraña sensación de ir ella misma en ese tren, detrás de alguna de esas ventanillas. Hasta que la formación se escapa de su campo visual al detenerse allá, en la estación.
Entonces sí vuelve adentro, y llena el primer mate, y se tumba de espaldas en la alfombra a mirar el techo, a entrar en la música, a mimar a su gatita pompón blanco de pelos, y a tragar esa sensación cada vez más fuerte de no estar solamente aquí y ahora, de estar es este mismo momento también en otro lado, en otra casa...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
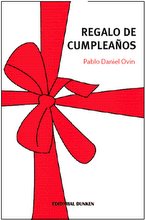

No hay comentarios:
Publicar un comentario