Larina traza las notas en su cuadernillo pentagramado.
Desliza el lápiz lentamente, en forma dubitativa y pensada, hasta que el fluir de figuras se detiene en una redonda de transición hacia lo que vendrá.
En el silencio total de su cabeza encuentra la lucidez para cuestionarse, sabe que después de los acordes de notas tan tristes que acaba de entrelazar a modo de puente no puede desembocar en un arpegio tan luminoso, no deja instalar ese descuidado plumazo de improvisación que puede comprometer el buen gusto de toda la estrofa.
En ese punto parece quedar detenida irremediablemente, sin embargo el impulso de persistir la somete, la incita la necesidad de completar y complacer su primario arrebato de inspiración.
Siempre hay salida para desatar un nudo, dispone convertir en materia el abstracto del papel para estimar en tiempo real lo que tiene hasta ahora, volcar esas manchas negras y blancas al instrumento para tantear en la práctica las puertas abiertas hacia los posibles caminos a seguir.
La guitarra cobra vida en el amplificador, Larina toca las líneas escritas por ella misma minutos antes, los volúmenes suben al máximo posible para apreciarlo todo, todo hasta el más mezquino e imperceptible chasquido.
El poder sonoro debe ser atronador, intolerable, no sólo adentro si no todavía afuera, sabe ella que las trincheras de espuma que revisten las paredes de su sala no alcanzan a amortiguar el estruendo impertinente de sus decibeles. Sabe por la colección de quejas, denuncias y cartas documento de los vecinos poco amigables.
Pero cuando ejecuta es absolutamente incapaz de cuantificar, ni siquiera de advertir, la exageración estruendosa que produce su arte, Larina coexiste ensimismada y encerrada en su coraza de ritmos y armonías, de golpes y latidos, sin que le afecte ni le interese nada más.
Para entrar en la música, en el corazón de la música, necesita hacer uso, hasta la última gota, de toda su percepción, elevar al límite extremo su sensibilidad, explotar a tope sus sentidos en funcionamiento.
Se quita los zapatos, en dos patadas rápidas suprime las gruesas plataformas que la separaban del suelo, apoya las plantas desnudas, obtiene el contacto directo que le transmite cada una de las vibraciones de su melodía, que entra y sube por y desde sus pies y sus piernas, amplificándose luego en la caja de resonancia de su pecho antes de tomar cuerpo en su cabeza.
Así compone Larina, utilizando hasta el más delgado canal, así siente la música, con cada parte de su existencia.
Y la canción va avanzando en la guitarra, se destraba el nudo y va cerrándose, pero ella cree aun que le puede faltar algo, una pizca que no logra obtener en el trabajo de los tonos escritos previamente.
Pero los arreglos, a veces, salvan una canción, o incluso pueden llegar a ser la canción propiamente dicha.
Entonces un pentagrama paralelo empieza a llenarse con claves de Fa, y agradece los milagros increíbles de la diosa tecnología que le permite grabar y hacer caminar esa primera guitarra básica y otra más encima del piano y una sencilla percusión, mientras ella busca en el bajo eléctrico ese toque que realce su creación, y piensa que si hubiera nacido unas generaciones atrás hubiera necesitado a cuatro o cinco tipos tocando allí con ella, invadiendo su privado ritual de la composición.
Lo que pasa a retumbar en las plantas de sus pies, y seguramente también en la jaqueca de los vecinos, son los pulsos graves de su bajo que, efectivamente, además de la base natural del tema, encuentran ese algo distintivo y concluyente que buscaba.
Ahora palpa todo junto, y a toda potencia, y descubre la real satisfacción de la obra concluida, después sí será tarea de sus músicos de carne y hueso dar los retoques adecuados y las pequeñas variaciones finales que a ella se le escapen en este segundo.
Y sumergida en la impenetrable emoción del génesis artístico, es incapaz de atender nada más, ni el teléfono que suena histéricamente desde hace un tiempo indeterminable, ni los golpes y la campanilla de la puerta que parecen querer derribarla por cansancio e imponerse sobre el ruido maquinal.
Solamente cae en la cuenta de que hay alguien afuera cuando la señal lumínica que emite el timbre se le mete por los ojos en un vistazo casual; y cuando abre la puerta y lo deja entrar él gesticula pidiéndole sin palabras, que serían inaudibles para Larina y para cualquiera, que baje el nivel de la grabación de esa canción fresquita que truena ensordecedoramente en las monstruosas columnas de sonido.
Larina no se apura en hacerlo, no entiende que el insoportable volumen podría enloquecer a su amigo visitante, ya que para ella todo es sólo una suave vibración en el suelo que percibe mediante sus piecitos descalzos, una nimia agitación de las capas de aire tangible únicamente a través de sus manos sobre los parlantes.
Lo único que se apura a hacer es comunicarle con alegría al invasor, mediante las señas manuales propias de su lenguaje de sordo-mudos, que su nueva y mejor canción está terminada.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
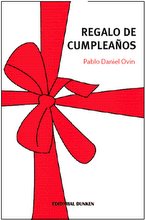

No hay comentarios:
Publicar un comentario