Es imposible mantener la limpieza en mi casa.
No hay manera, aunque limpie cada mañana y cada tarde, y cada noche, aunque viva entre baldes y detergentes y trapos de piso.
No es que me queje, no quiero caer en la clásica protesta del trabajo doméstico no valorado ni mucho menos, es sólo la verdadera y frustrante situación que me toca enfrentar cada día.
Mi tarea comienza con el primer rayo de sol. Incluso antes del desayuno, ya estoy con las manos en el agua y en la espuma, ya estoy iniciando la obra de reconstrucción de la higiene derrumbada durante la noche.
Se trata de horas desgastantes de lampazo y secador, de desinfectantes y líquidos ardorosos que destruyen de igual modo las bacterias que las líneas de mis manos. Batalla desigual contra cuatro ambientes y dos niveles de suciedad, sólo sosegada en pequeños y fugaces descansos de té con leche, alguna galleta y tal vez un vaso de jugo para poder seguir la lucha sin desfallecer.
Con fortuna todo concluye entrado el mediodía. Todo queda reluciente, brillante, y puedo por fin desplomarme en alguna silla, y relajar mis brazos entumecidos y mis piernas casi acalambradas por la cacería.
Resultado: los dolores y los nudos en la espalda, pero también la satisfacción fortuita de ver la casa nuevamente convertida en el palacio fastuoso que nunca debiera dejar de ser.
Y obviamente, allí sí, el remanso de un almuerzo reparador del hambre voraz que acarrea el ejercicio físico, un casi desesperado avance sobre la heladera en busca de la energía perdida, devorar calorías con desenfreno pero a la vez con el cuidado y la meticulosidad de mantener la pulcritud tan trabajosamente alcanzada en la cocina.
Después, generalmente, una siesta obligada, inevitable.
¿Por qué no es respetado todo esto?.
¿Por qué al resucitar del descanso de media tarde, todo vuelve a ser casi tan desastroso como antes de mi labor?.
La tarde debiera ser un momento para mí, después de tanto trajín, un merecido rato para dedicar al ocio, para divagar en la televisión, para leer un libro, para abusar del teléfono; un asueto liberador hasta la hora de preparar la cena.
Pero no, si la casa vuelve a caerse sobre mi cabeza, y tengo que volver a poner manos a la obra.
Es cierto que esta segunda etapa de limpieza nunca es tan intensiva como la primera, es comparativamente sólo un repaso, sacudir el polvo, barrer los pisos, remover el barro y la tierra devenida de la incomprensión y la dejadez del descuido. Pero sigue siendo una carga, es una continuación de la maldición que no parece tener fin, vuelta en obsesión, limpiar para que cíclicamente todo vuelva a ensuciarse.
Hace tiempo que ni siquiera gasto palabras para pedir reparos, pues por más que hable, ruegue, grite o insulte no existe ni el mínimo cuidado por mantener la limpieza ganada por mi sudor, no hay consideración ni miramiento, creo que no hay noción de lo que me cuesta a mí, a mi cuerpo, a mi mente, sostener aunque sea mínimamente una belleza y un confort dignos para el hogar.
Protesto para mí, pero con resignación.
Lo que no consigo explicarme es cómo lo hacen. Cómo consiguen destruir en tan poco tiempo lo que tantas horas yo tardo en construir.
Porque al despertar de mi pequeña siesta de media tarde, vuelvo a encontrar las marcas del desorden en toda la casa.
Y las huellas más marcadas aparecen por la mañana, allí en todo su esplendor, la máxima expresión de la mugre que asedia mi lugar, pues durante la noche debe desatarse a gusto y sin apremios de tiempo la anarquía de los irreverentes.
Huellas en la cocina, en el comedor, en el patio, en toda la casa.
Las pisadas de barro en la escalera, las estelas de aguas podridas arrastradas en las baldosas del recibidor, la basura caída y enfangada en todos los pisos y paredes.
La ruina de mi castillo que yo volveré a levantar cada vez para que vuelva a ser derribado sin piedad.
No me quejo. No quiero quejarme, pero sí sigo indignándome al preguntarme por qué lo hacen.
Sigo encolerizándome al preguntarme quiénes se creen que son. Quiénes son.
Y asustándome, porque no sé de quien puedan ser esas huellas que ensucian mi casa cada día.
Porque yo soy la única persona que la habita, la única persona que entra y que sale de ella.
Al menos, la única persona viva.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
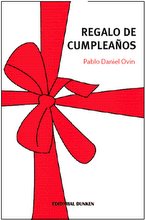

No hay comentarios:
Publicar un comentario