Somos ocho los que esperamos. A uno lo conozco, se llama Martín.
Como no sé los nombres de los demás voy a bautizarlos con letras, a efectos de identificarlos. De la A en adelante, en orden de lejanía desde donde yo estoy, siendo A el rubio con campera de cuero, B la morochita de pantalón ajustado, y así sucesivamente, siendo Martín el personaje G, y yo mismo el H.
Decía que los ocho esperamos aquí, en este patio raso circunvalado de puertas entornadas, galerías de techo alto y piso de baldosas infértiles.
El tiempo pasa lento, no pasa, y el frío se demuestra pendenciero, al menos conmigo, haciéndose sentir impetuoso, aportando a que la espera se torne tortuosa y, sensorialmente, interminable.
Es así, la espera no termina nunca para nosotros, los que estamos aquí; creo, me convenzo ya, que permaneceremos por horas, días, metafóricamente para siempre, sin conseguir lo que venimos a buscar.
Así será, pero no para todos. La chica flaca y alta que viene a ser E, de repente, rompe su quietud paciente y se echa a andar presurosa a través del corto trayecto que la separa de una de las puertas, como si alguien la hubiera llamado desde adentro, aunque en realidad yo no escuché nada en absoluto. De todos modos parece ser así, porque mete medio cuerpo, hasta la cintura, adentro, aferrada del picaporte, como pidiendo permiso; y como si lo hubiera efectivamente recibido, entra.
La espera terminó para ella, para E. Por lo menos esta espera, la nuestra, la de las ocho letras que comenzamos aquí afuera.
Que ahora somos siete: A, B, C, D.... Mejor me olvido de las letras, es un sistema complicado.
Los números son más accesibles, el rubio es Uno, la morocha es Dos, etc, hasta el Ocho, que soy yo. Sí, así es más práctico, si se fue E (ahora sería Cinco), luego quedamos siete, esperando.
Esperando eternamente, porque después de ese movimiento (la entrada de Cinco, ex E, por la puerta) todo queda impávido e impertérrito, como antes.
Seguimos resistiendo los siete, quietos, parados o sentados o apoyados en la pared, pero quietos, inmóviles y silenciosos. Esperando.
Empiezo a ponerme nervioso, a insultar en silencio, a apretar los dientes, a decirme cómo me iría de aquí en un segundo, si no tuviera que esperar. Sigue pasando el tiempo, muerto.
Busco los otros rostros como espejo, oteando en ellos mi mismo hastío, inquiriendo una bronca solidaria. Miro a Martín (ahora Siete), su cara de nada, parece tranquilo, no molesto con el plantón al que estamos sometidos. Miro a Tres, miro a Seis, caras de nada; miro a Uno, miro a Cinco.
No, a Cinco no.
Cinco ya no está, Cinco era la alta flaca que entró por la puerta. Ese es Cuatro ¿...?.
Entonces, Cuatro, parece, tampoco está afectado; es más, su semblanza roza la sonrisa cuando quita la espalda de la pared para avanzar sobre la entrada por la que primero, antes, se deslizó la señorita Cinco.
Esta vez sí oigo el llamado, una voz que se alzó desde ese interior antes de que entre Cuatro, como convocándolo, y luego él desaparece de entre nosotros.
Ahora quedamos seis actores: Uno, Dos, Tres, Seis, Siete y yo, que soy el Ocho.
Alto, ¿por qué yo soy el Ocho?. Más razonable y sencillo sería denominarme Uno, y empezar a numerar a los otros en forma creciente, tomándome a mí mismo como punto de partida.
Sí, así es más simple. Entonces yo soy Uno; Martín, el más próximo a mí, es Dos. El que era Seis (antes F) pasa a ser Tres; el que fuera C y Tres, ahora pasa a ser Seis, esto porque sigo contando a Cuatro y Cinco, D y E, que ya nos están. ¿O me conviene que C-Tres sea ahora Cuatro, para seguir la correlatividad de los presentes, y olvidarme de los que ya se fueron, si en definitiva a esta altura pareciera que nunca hubieran estado?.
Claro, sería mejor así; pero me doy cuenta que en realidad ya no importa, porque el nuevo Cuatro (¿o Seis) parece ser llamado él también, y abandona de inmediato el patio tras la misma puerta. Y casi simultáneamente, a menos en mi percepción, y sin darme tiempo a reacomodar los ordinales de mis compañeros de espera, nos abandona el rubio de campera de cuero, el que al comienzo de todo era A, después Uno, y que ahora todavía no había recibido nueva designación.
De modo que ahora quedamos sólo cuatro, y ya no necesito letras ni números para identificarnos y referirme a cada uno. Ahora me basta con un rasgo descriptivo para diferenciarnos. Así enumero entonces a los esperadores pendientes: La Morocha, La Linda, Martín, y yo.
Con esto el tiempo vuelve a estirarse; aunque pasa algo diferente, que no sé si es real o sólo me lo parece a mí, y es que el lapso entre cada llamado es más exiguo. Inmediatamente a ahora, La Morocha (ex B, Dos, y Siete o Cinco) es requerida, y taconea glamorosa hacia la puerta bendita para desaparecer para siempre.
Ahora somos tres (podría llamarnos Alfa, Beta y Gama), y aunque esta cifra pueda indicar que falta poco, o menos que antes, cuando todavía éramos un montón de letras-números, también significa que estoy quedando para el final, y con mi suerte seguramente pasarán primero los otros, y yo me quedaré solo, último en este hueco paralizador.
Brota un nuevo llamado, inentendible como todos los anteriores, y yo miro a Derecha e Izquierda, nuevos apelativos con los que acabo de decidir identificar a los que quedan, esperando ver a cual de los dos va dirigido el convite.
Pero ninguno reacciona, no se dan por aludidos. Entonces, la gutural convocatoria es para mí.
Lo es, penetro la tan anhelada puerta esbozando felicidad por llegar al final de la espera abominable y de esta obsesión numeral y nominal.
Por fin todo, eso, termina.
Adentro, el señor del mostrador me sella unos papeles, me los entrega, me dice:
- Su número es el 306, preséntese mañana en la oficina L, y será atendido; muchas gracias.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
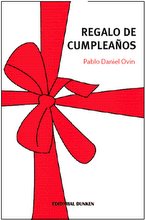

No hay comentarios:
Publicar un comentario