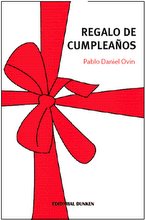Dedicado:
A todos los que son parte de mi mundo.
A los que aun no lo son y puedan empezar
a serlo después de leerme en este libro.
A los primeros:
mi alegría por compartir la vida con ustedes.
A los otros:
búsquenme, los espero con los brazos abiertos.
El autor
Huellas
Es imposible mantener la limpieza en mi casa.
No hay manera, aunque limpie cada mañana y cada tarde, y cada noche, aunque viva entre baldes y detergentes y trapos de piso.
No es que me queje, no quiero caer en la clásica protesta del trabajo doméstico no valorado ni mucho menos, es sólo la verdadera y frustrante situación que me toca enfrentar cada día.
Mi tarea comienza con el primer rayo de sol. Incluso antes del desayuno, ya estoy con las manos en el agua y en la espuma, ya estoy iniciando la obra de reconstrucción de la higiene derrumbada durante la noche.
Se trata de horas desgastantes de lampazo y secador, de desinfectantes y líquidos ardorosos que destruyen de igual modo las bacterias que las líneas de mis manos. Batalla desigual contra cuatro ambientes y dos niveles de suciedad, sólo sosegada en pequeños y fugaces descansos de té con leche, alguna galleta y tal vez un vaso de jugo para poder seguir la lucha sin desfallecer.
Con fortuna todo concluye entrado el mediodía. Todo queda reluciente, brillante, y puedo por fin desplomarme en alguna silla, y relajar mis brazos entumecidos y mis piernas casi acalambradas por la cacería.
Resultado: los dolores y los nudos en la espalda, pero también la satisfacción fortuita de ver la casa nuevamente convertida en el palacio fastuoso que nunca debiera dejar de ser.
Y obviamente, allí sí, el remanso de un almuerzo reparador del hambre voraz que acarrea el ejercicio físico, un casi desesperado avance sobre la heladera en busca de la energía perdida, devorar calorías con desenfreno pero a la vez con el cuidado y la meticulosidad de mantener la pulcritud tan trabajosamente alcanzada en la cocina.
Después, generalmente, una siesta obligada, inevitable.
¿Por qué no es respetado todo esto?.
¿Por qué al resucitar del descanso de media tarde, todo vuelve a ser casi tan desastroso como antes de mi labor?.
La tarde debiera ser un momento para mí, después de tanto trajín, un merecido rato para dedicar al ocio, para divagar en la televisión, para leer un libro, para abusar del teléfono; un asueto liberador hasta la hora de preparar la cena.
Pero no, si la casa vuelve a caerse sobre mi cabeza, y tengo que volver a poner manos a la obra.
Es cierto que esta segunda etapa de limpieza nunca es tan intensiva como la primera, es comparativamente sólo un repaso, sacudir el polvo, barrer los pisos, remover el barro y la tierra devenida de la incomprensión y la dejadez del descuido. Pero sigue siendo una carga, es una continuación de la maldición que no parece tener fin, vuelta en obsesión, limpiar para que cíclicamente todo vuelva a ensuciarse.
Hace tiempo que ni siquiera gasto palabras para pedir reparos, pues por más que hable, ruegue, grite o insulte no existe ni el mínimo cuidado por mantener la limpieza ganada por mi sudor, no hay consideración ni miramiento, creo que no hay noción de lo que me cuesta a mí, a mi cuerpo, a mi mente, sostener aunque sea mínimamente una belleza y un confort dignos para el hogar.
Protesto para mí, pero con resignación.
Lo que no consigo explicarme es cómo lo hacen. Cómo consiguen destruir en tan poco tiempo lo que tantas horas yo tardo en construir.
Porque al despertar de mi pequeña siesta de media tarde, vuelvo a encontrar las marcas del desorden en toda la casa.
Y las huellas más marcadas aparecen por la mañana, allí en todo su esplendor, la máxima expresión de la mugre que asedia mi lugar, pues durante la noche debe desatarse a gusto y sin apremios de tiempo la anarquía de los irreverentes.
Huellas en la cocina, en el comedor, en el patio, en toda la casa.
Las pisadas de barro en la escalera, las estelas de aguas podridas arrastradas en las baldosas del recibidor, la basura caída y enfangada en todos los pisos y paredes.
La ruina de mi castillo que yo volveré a levantar cada vez para que vuelva a ser derribado sin piedad.
No me quejo. No quiero quejarme, pero sí sigo indignándome al preguntarme por qué lo hacen.
Sigo encolerizándome al preguntarme quiénes se creen que son. Quiénes son.
Y asustándome, porque no sé de quien puedan ser esas huellas que ensucian mi casa cada día.
Porque yo soy la única persona que la habita, la única persona que entra y que sale de ella.
Al menos, la única persona viva.
No hay manera, aunque limpie cada mañana y cada tarde, y cada noche, aunque viva entre baldes y detergentes y trapos de piso.
No es que me queje, no quiero caer en la clásica protesta del trabajo doméstico no valorado ni mucho menos, es sólo la verdadera y frustrante situación que me toca enfrentar cada día.
Mi tarea comienza con el primer rayo de sol. Incluso antes del desayuno, ya estoy con las manos en el agua y en la espuma, ya estoy iniciando la obra de reconstrucción de la higiene derrumbada durante la noche.
Se trata de horas desgastantes de lampazo y secador, de desinfectantes y líquidos ardorosos que destruyen de igual modo las bacterias que las líneas de mis manos. Batalla desigual contra cuatro ambientes y dos niveles de suciedad, sólo sosegada en pequeños y fugaces descansos de té con leche, alguna galleta y tal vez un vaso de jugo para poder seguir la lucha sin desfallecer.
Con fortuna todo concluye entrado el mediodía. Todo queda reluciente, brillante, y puedo por fin desplomarme en alguna silla, y relajar mis brazos entumecidos y mis piernas casi acalambradas por la cacería.
Resultado: los dolores y los nudos en la espalda, pero también la satisfacción fortuita de ver la casa nuevamente convertida en el palacio fastuoso que nunca debiera dejar de ser.
Y obviamente, allí sí, el remanso de un almuerzo reparador del hambre voraz que acarrea el ejercicio físico, un casi desesperado avance sobre la heladera en busca de la energía perdida, devorar calorías con desenfreno pero a la vez con el cuidado y la meticulosidad de mantener la pulcritud tan trabajosamente alcanzada en la cocina.
Después, generalmente, una siesta obligada, inevitable.
¿Por qué no es respetado todo esto?.
¿Por qué al resucitar del descanso de media tarde, todo vuelve a ser casi tan desastroso como antes de mi labor?.
La tarde debiera ser un momento para mí, después de tanto trajín, un merecido rato para dedicar al ocio, para divagar en la televisión, para leer un libro, para abusar del teléfono; un asueto liberador hasta la hora de preparar la cena.
Pero no, si la casa vuelve a caerse sobre mi cabeza, y tengo que volver a poner manos a la obra.
Es cierto que esta segunda etapa de limpieza nunca es tan intensiva como la primera, es comparativamente sólo un repaso, sacudir el polvo, barrer los pisos, remover el barro y la tierra devenida de la incomprensión y la dejadez del descuido. Pero sigue siendo una carga, es una continuación de la maldición que no parece tener fin, vuelta en obsesión, limpiar para que cíclicamente todo vuelva a ensuciarse.
Hace tiempo que ni siquiera gasto palabras para pedir reparos, pues por más que hable, ruegue, grite o insulte no existe ni el mínimo cuidado por mantener la limpieza ganada por mi sudor, no hay consideración ni miramiento, creo que no hay noción de lo que me cuesta a mí, a mi cuerpo, a mi mente, sostener aunque sea mínimamente una belleza y un confort dignos para el hogar.
Protesto para mí, pero con resignación.
Lo que no consigo explicarme es cómo lo hacen. Cómo consiguen destruir en tan poco tiempo lo que tantas horas yo tardo en construir.
Porque al despertar de mi pequeña siesta de media tarde, vuelvo a encontrar las marcas del desorden en toda la casa.
Y las huellas más marcadas aparecen por la mañana, allí en todo su esplendor, la máxima expresión de la mugre que asedia mi lugar, pues durante la noche debe desatarse a gusto y sin apremios de tiempo la anarquía de los irreverentes.
Huellas en la cocina, en el comedor, en el patio, en toda la casa.
Las pisadas de barro en la escalera, las estelas de aguas podridas arrastradas en las baldosas del recibidor, la basura caída y enfangada en todos los pisos y paredes.
La ruina de mi castillo que yo volveré a levantar cada vez para que vuelva a ser derribado sin piedad.
No me quejo. No quiero quejarme, pero sí sigo indignándome al preguntarme por qué lo hacen.
Sigo encolerizándome al preguntarme quiénes se creen que son. Quiénes son.
Y asustándome, porque no sé de quien puedan ser esas huellas que ensucian mi casa cada día.
Porque yo soy la única persona que la habita, la única persona que entra y que sale de ella.
Al menos, la única persona viva.
La espera
Somos ocho los que esperamos. A uno lo conozco, se llama Martín.
Como no sé los nombres de los demás voy a bautizarlos con letras, a efectos de identificarlos. De la A en adelante, en orden de lejanía desde donde yo estoy, siendo A el rubio con campera de cuero, B la morochita de pantalón ajustado, y así sucesivamente, siendo Martín el personaje G, y yo mismo el H.
Decía que los ocho esperamos aquí, en este patio raso circunvalado de puertas entornadas, galerías de techo alto y piso de baldosas infértiles.
El tiempo pasa lento, no pasa, y el frío se demuestra pendenciero, al menos conmigo, haciéndose sentir impetuoso, aportando a que la espera se torne tortuosa y, sensorialmente, interminable.
Es así, la espera no termina nunca para nosotros, los que estamos aquí; creo, me convenzo ya, que permaneceremos por horas, días, metafóricamente para siempre, sin conseguir lo que venimos a buscar.
Así será, pero no para todos. La chica flaca y alta que viene a ser E, de repente, rompe su quietud paciente y se echa a andar presurosa a través del corto trayecto que la separa de una de las puertas, como si alguien la hubiera llamado desde adentro, aunque en realidad yo no escuché nada en absoluto. De todos modos parece ser así, porque mete medio cuerpo, hasta la cintura, adentro, aferrada del picaporte, como pidiendo permiso; y como si lo hubiera efectivamente recibido, entra.
La espera terminó para ella, para E. Por lo menos esta espera, la nuestra, la de las ocho letras que comenzamos aquí afuera.
Que ahora somos siete: A, B, C, D.... Mejor me olvido de las letras, es un sistema complicado.
Los números son más accesibles, el rubio es Uno, la morocha es Dos, etc, hasta el Ocho, que soy yo. Sí, así es más práctico, si se fue E (ahora sería Cinco), luego quedamos siete, esperando.
Esperando eternamente, porque después de ese movimiento (la entrada de Cinco, ex E, por la puerta) todo queda impávido e impertérrito, como antes.
Seguimos resistiendo los siete, quietos, parados o sentados o apoyados en la pared, pero quietos, inmóviles y silenciosos. Esperando.
Empiezo a ponerme nervioso, a insultar en silencio, a apretar los dientes, a decirme cómo me iría de aquí en un segundo, si no tuviera que esperar. Sigue pasando el tiempo, muerto.
Busco los otros rostros como espejo, oteando en ellos mi mismo hastío, inquiriendo una bronca solidaria. Miro a Martín (ahora Siete), su cara de nada, parece tranquilo, no molesto con el plantón al que estamos sometidos. Miro a Tres, miro a Seis, caras de nada; miro a Uno, miro a Cinco.
No, a Cinco no.
Cinco ya no está, Cinco era la alta flaca que entró por la puerta. Ese es Cuatro ¿...?.
Entonces, Cuatro, parece, tampoco está afectado; es más, su semblanza roza la sonrisa cuando quita la espalda de la pared para avanzar sobre la entrada por la que primero, antes, se deslizó la señorita Cinco.
Esta vez sí oigo el llamado, una voz que se alzó desde ese interior antes de que entre Cuatro, como convocándolo, y luego él desaparece de entre nosotros.
Ahora quedamos seis actores: Uno, Dos, Tres, Seis, Siete y yo, que soy el Ocho.
Alto, ¿por qué yo soy el Ocho?. Más razonable y sencillo sería denominarme Uno, y empezar a numerar a los otros en forma creciente, tomándome a mí mismo como punto de partida.
Sí, así es más simple. Entonces yo soy Uno; Martín, el más próximo a mí, es Dos. El que era Seis (antes F) pasa a ser Tres; el que fuera C y Tres, ahora pasa a ser Seis, esto porque sigo contando a Cuatro y Cinco, D y E, que ya nos están. ¿O me conviene que C-Tres sea ahora Cuatro, para seguir la correlatividad de los presentes, y olvidarme de los que ya se fueron, si en definitiva a esta altura pareciera que nunca hubieran estado?.
Claro, sería mejor así; pero me doy cuenta que en realidad ya no importa, porque el nuevo Cuatro (¿o Seis) parece ser llamado él también, y abandona de inmediato el patio tras la misma puerta. Y casi simultáneamente, a menos en mi percepción, y sin darme tiempo a reacomodar los ordinales de mis compañeros de espera, nos abandona el rubio de campera de cuero, el que al comienzo de todo era A, después Uno, y que ahora todavía no había recibido nueva designación.
De modo que ahora quedamos sólo cuatro, y ya no necesito letras ni números para identificarnos y referirme a cada uno. Ahora me basta con un rasgo descriptivo para diferenciarnos. Así enumero entonces a los esperadores pendientes: La Morocha, La Linda, Martín, y yo.
Con esto el tiempo vuelve a estirarse; aunque pasa algo diferente, que no sé si es real o sólo me lo parece a mí, y es que el lapso entre cada llamado es más exiguo. Inmediatamente a ahora, La Morocha (ex B, Dos, y Siete o Cinco) es requerida, y taconea glamorosa hacia la puerta bendita para desaparecer para siempre.
Ahora somos tres (podría llamarnos Alfa, Beta y Gama), y aunque esta cifra pueda indicar que falta poco, o menos que antes, cuando todavía éramos un montón de letras-números, también significa que estoy quedando para el final, y con mi suerte seguramente pasarán primero los otros, y yo me quedaré solo, último en este hueco paralizador.
Brota un nuevo llamado, inentendible como todos los anteriores, y yo miro a Derecha e Izquierda, nuevos apelativos con los que acabo de decidir identificar a los que quedan, esperando ver a cual de los dos va dirigido el convite.
Pero ninguno reacciona, no se dan por aludidos. Entonces, la gutural convocatoria es para mí.
Lo es, penetro la tan anhelada puerta esbozando felicidad por llegar al final de la espera abominable y de esta obsesión numeral y nominal.
Por fin todo, eso, termina.
Adentro, el señor del mostrador me sella unos papeles, me los entrega, me dice:
- Su número es el 306, preséntese mañana en la oficina L, y será atendido; muchas gracias.
Como no sé los nombres de los demás voy a bautizarlos con letras, a efectos de identificarlos. De la A en adelante, en orden de lejanía desde donde yo estoy, siendo A el rubio con campera de cuero, B la morochita de pantalón ajustado, y así sucesivamente, siendo Martín el personaje G, y yo mismo el H.
Decía que los ocho esperamos aquí, en este patio raso circunvalado de puertas entornadas, galerías de techo alto y piso de baldosas infértiles.
El tiempo pasa lento, no pasa, y el frío se demuestra pendenciero, al menos conmigo, haciéndose sentir impetuoso, aportando a que la espera se torne tortuosa y, sensorialmente, interminable.
Es así, la espera no termina nunca para nosotros, los que estamos aquí; creo, me convenzo ya, que permaneceremos por horas, días, metafóricamente para siempre, sin conseguir lo que venimos a buscar.
Así será, pero no para todos. La chica flaca y alta que viene a ser E, de repente, rompe su quietud paciente y se echa a andar presurosa a través del corto trayecto que la separa de una de las puertas, como si alguien la hubiera llamado desde adentro, aunque en realidad yo no escuché nada en absoluto. De todos modos parece ser así, porque mete medio cuerpo, hasta la cintura, adentro, aferrada del picaporte, como pidiendo permiso; y como si lo hubiera efectivamente recibido, entra.
La espera terminó para ella, para E. Por lo menos esta espera, la nuestra, la de las ocho letras que comenzamos aquí afuera.
Que ahora somos siete: A, B, C, D.... Mejor me olvido de las letras, es un sistema complicado.
Los números son más accesibles, el rubio es Uno, la morocha es Dos, etc, hasta el Ocho, que soy yo. Sí, así es más práctico, si se fue E (ahora sería Cinco), luego quedamos siete, esperando.
Esperando eternamente, porque después de ese movimiento (la entrada de Cinco, ex E, por la puerta) todo queda impávido e impertérrito, como antes.
Seguimos resistiendo los siete, quietos, parados o sentados o apoyados en la pared, pero quietos, inmóviles y silenciosos. Esperando.
Empiezo a ponerme nervioso, a insultar en silencio, a apretar los dientes, a decirme cómo me iría de aquí en un segundo, si no tuviera que esperar. Sigue pasando el tiempo, muerto.
Busco los otros rostros como espejo, oteando en ellos mi mismo hastío, inquiriendo una bronca solidaria. Miro a Martín (ahora Siete), su cara de nada, parece tranquilo, no molesto con el plantón al que estamos sometidos. Miro a Tres, miro a Seis, caras de nada; miro a Uno, miro a Cinco.
No, a Cinco no.
Cinco ya no está, Cinco era la alta flaca que entró por la puerta. Ese es Cuatro ¿...?.
Entonces, Cuatro, parece, tampoco está afectado; es más, su semblanza roza la sonrisa cuando quita la espalda de la pared para avanzar sobre la entrada por la que primero, antes, se deslizó la señorita Cinco.
Esta vez sí oigo el llamado, una voz que se alzó desde ese interior antes de que entre Cuatro, como convocándolo, y luego él desaparece de entre nosotros.
Ahora quedamos seis actores: Uno, Dos, Tres, Seis, Siete y yo, que soy el Ocho.
Alto, ¿por qué yo soy el Ocho?. Más razonable y sencillo sería denominarme Uno, y empezar a numerar a los otros en forma creciente, tomándome a mí mismo como punto de partida.
Sí, así es más simple. Entonces yo soy Uno; Martín, el más próximo a mí, es Dos. El que era Seis (antes F) pasa a ser Tres; el que fuera C y Tres, ahora pasa a ser Seis, esto porque sigo contando a Cuatro y Cinco, D y E, que ya nos están. ¿O me conviene que C-Tres sea ahora Cuatro, para seguir la correlatividad de los presentes, y olvidarme de los que ya se fueron, si en definitiva a esta altura pareciera que nunca hubieran estado?.
Claro, sería mejor así; pero me doy cuenta que en realidad ya no importa, porque el nuevo Cuatro (¿o Seis) parece ser llamado él también, y abandona de inmediato el patio tras la misma puerta. Y casi simultáneamente, a menos en mi percepción, y sin darme tiempo a reacomodar los ordinales de mis compañeros de espera, nos abandona el rubio de campera de cuero, el que al comienzo de todo era A, después Uno, y que ahora todavía no había recibido nueva designación.
De modo que ahora quedamos sólo cuatro, y ya no necesito letras ni números para identificarnos y referirme a cada uno. Ahora me basta con un rasgo descriptivo para diferenciarnos. Así enumero entonces a los esperadores pendientes: La Morocha, La Linda, Martín, y yo.
Con esto el tiempo vuelve a estirarse; aunque pasa algo diferente, que no sé si es real o sólo me lo parece a mí, y es que el lapso entre cada llamado es más exiguo. Inmediatamente a ahora, La Morocha (ex B, Dos, y Siete o Cinco) es requerida, y taconea glamorosa hacia la puerta bendita para desaparecer para siempre.
Ahora somos tres (podría llamarnos Alfa, Beta y Gama), y aunque esta cifra pueda indicar que falta poco, o menos que antes, cuando todavía éramos un montón de letras-números, también significa que estoy quedando para el final, y con mi suerte seguramente pasarán primero los otros, y yo me quedaré solo, último en este hueco paralizador.
Brota un nuevo llamado, inentendible como todos los anteriores, y yo miro a Derecha e Izquierda, nuevos apelativos con los que acabo de decidir identificar a los que quedan, esperando ver a cual de los dos va dirigido el convite.
Pero ninguno reacciona, no se dan por aludidos. Entonces, la gutural convocatoria es para mí.
Lo es, penetro la tan anhelada puerta esbozando felicidad por llegar al final de la espera abominable y de esta obsesión numeral y nominal.
Por fin todo, eso, termina.
Adentro, el señor del mostrador me sella unos papeles, me los entrega, me dice:
- Su número es el 306, preséntese mañana en la oficina L, y será atendido; muchas gracias.
La otra casa
La sensación de nunca haber dejado ese lugar es cada vez más fuerte.
Como algún tipo de sospecha tácita, como una brisa a las espaldas que no molesta, pero que está ahí, y cala a intervalos con instantáneos escalofríos.
Joaquín no podría precisar cuando empezó, cual fue el punto cronológico en que se presentó por vez primera esta percepción, si fue al comienzo mismo o después; lo único cierto es que crece día tras día, cada vez más férrea, más potente.
Si hace memoria, si rebobina su mente esforzadamente, encuentra imágenes, indicios borrosos, pero nada le permite ubicar el origen, ni asegurar que la idea flote realmente desde el primer minuto en que puso un pie fuera del umbral de su anterior hogar.
Pero en algún momento se hizo carne; eso es, indudablemente, lo único palpable.
Aunque no fue esta su primer mudanza, no es que no estuviera acostumbrado a los cambios de barrio y de casa, ni mucho menos.
Puede decirse que todo lo contrario, si su vida rodó por infinidad de puertos ya desde la temprana infancia, y por los puntos más dispares: Villa Lugano hasta los ocho años, la escuela primaria en Flores, Belgrano a los quince, adolescencia en Parque Patricios, un paso fugaz por el Barrio Norte, más adolescencia en Palermo Viejo, emancipación en Haedo, Castelar, Ituzaingo, y otras geografías en medio de todo esto que ahora seguramente se le escapan o deja escapar, hasta caer en aquel departamento de la 2ª Rivadavia, a unas pocas cuadras de la Estación Ramos Mejía.
Entonces no se explica el por qué de esta impresión, de este abstracto convencimiento interior.
Si sus otras migraciones fueron para nada traumáticas, fáciles, hasta el extremo de haber olvidado al poco tiempo los lugares anteriores de forma tal que podía llegar a extraviarse si era abandonado a su saber en los dominios del barrio que acababa de dejar, o de ser incapaz de recordar en absoluto el domicilio y el número telefónico, o de reconocer la fachada de su ex-hogar.
Además, esta última vivienda, pieza en realidad, un ambiente y medio sin cocina y un baño de uno por uno, no fue nada especial en su vida; sólo vivió en ella unos pocos meses, y no hizo allí amigos, novia, ni nada que pueda haber dejado una soga, nudo alguno que anclara sus recuerdos.
Tampoco puede hablar ahora de recuerdos, lo que hay no es evocación si no sentimiento actual, presente.
Puede decir lo que experimenta ahora, visualizaciones, sensaciones confusas, una fuerza hay allí que lo atrapa y no deja partir un fragmento suyo; es eso, una mitad de Joaquín que parece haber quedado allá arriba, en el 2° piso departamento A a la calle.
Sin embargo, en la primera época en la casa nueva nada de esto parecía manifestarse, o al menos, desde el presente, Joaquín no registra haberlo notado.
Si su nueva casa es portentosa en comparación; casa con mayúsculas, C-A-S-A.
Casa con patio, lavadero y cocina-comedor, amplitud donde corre y se revuelca su perrazo a lo ancho y a lo largo, donde puede correr a su gusto el mismísimo Joaquín; libres ambos, él y el perro, de la estrechez del otro lado.
Nuevo hogar en el interior del mismo barrio; lejos, salvaguardado de las avenidas bramantes, de la locomotora nocturna, de las torres vigilantes; pero a la vez cerca, al alcance de todo, supermercado, club, estación de trenes.
Todo debería ser fantástico, en cierta forma lo es, o lo era y está dejando de serlo paulatinamente.
Las primeras señales después de la mudanza fueron como relámpagos, ideas e imágenes asaltando fugazmente sus sentidos; cosas aparentemente insignificantes como entrar al nuevo comedor y ver por una milésima de segundo el viejo living del departamento, tal cual era cuando Joaquín vivía allí.
O levantarse de la cama y caminar descalzo por la alfombra, sentir perfectamente la alfombra en las plantas de los pies, y de repente el frío, la realidad del suelo de cerámica recordándole que la alfombra es parte del pasado del otro lugar.
Mirar por la ventana y ver entre dos pestañeos el centro del barrio desde las alturas, y caer inmediatamente en la real dimensión de las cosas, las casas a nivel del suelo, la chata altitud de su actual planta baja.
Y cada vez más seguido se despierta a media madrugada con el estruendo del tren, el rápido Once-Luján de la una cuarenta, como antes; pero la vía está a más de veinte cuadras y es imposible que se escuche desde aquí.
Cosas así, primero aisladas, son ahora cada vez más frecuentes, más concretas.
Joaquín pasa todos los días, todas las mañanas y todas las tardes, frente al edificio, frente a esa otra casa, la ve desde la ventanilla del tren al ir y volver del trabajo.
En las otras mudanzas el corte había sido tajante, partir lejos y no volver; entonces, la exposición diaria, la observación forzada pueden ser la causa, la explicación de sus vivas remembranzas.
Al principio se asomaba, estiraba el cuello por curiosidad, por ver y saber que había en ese lugar que tan poco antes él ocupara. ¿Quién viviría allí ahora?.
Y vio cosas que lo fueron confundiendo, casi convenciendo de que algo suyo había quedado en ese lugar.
Desde la calle se ve el balcón, y ahí vio su bicicleta, recostada en la baranda, en el mismo lugar donde él la guardaba cuando vivía en el departamento.
¿Pero como puede estar ahí si está en el patio de la nueva casa, parada sobre su pie metálico?.
No puede estar en dos lugares al mismo tiempo; y no es la misma bicicleta, esta es roja y de paseo y la otra, de carrera y amarilla.
Sin embargo Joaquín la siente como la misma cuando la ve desde abajo, la percibe como su bicicleta.
Intenta también forzarse a no mirar, a evitar la visión del edificio. Procura darse vuelta en el vagón para dar la espalda a la 2ª Rivadavia, a la otra casa, y ver sólo el paredón, los colectivos y el tráfico del otro margen.
Pero el pensamiento no afloja, y al final siempre mira, otea de soslayo pretendiendo casualidad e inevitabilidad, como para engañarse a sí mismo.
Ve. Ya lo vio, o lo sintió (o presintió), su perro en la ventana, hocico contra el vidrio mirando pasar el tren como lo hacía (o lo hace) cuando vivían allí, fantaseando el espacio abierto que ahora posee en la nueva casa, donde corre sin límites, sin escollos de muebles encimados.
En la nueva casa, pero está también allá arriba, 2°A a la calle. Joaquín lo ve aunque lo que ve es un gatito bola de pelos blanca espumosa, en esencia es su perro que tampoco nunca se fue de allí, como él y todas sus cosas que pretenden ser materia en un flamante lugar pero son espíritu en la otra casa.
Desde el tren Joaquín ve todos los días su antiguo departamento, incluso hoy se identifica a él mismo en esa persona de pelo largo rojo que riega las coloridas flores de los canteros blancos en el balcón (macetas marrones con helechos deshojados que él mismo se había llevado a la nueva casa).
La sensación es cada vez más vívida, casi violenta la fusión de ambas realidades, la casa nueva y la casa vieja; la emoción shockeante, sorprendente de pisar esa alfombra, de remontar ese ascensor hasta el segundo piso todos los días, de seguir allí arriba ya no sólo mentalmente si no también físicamente, el sabor presente de las costumbres, de las rutinas en aquella morada.
Si realmente siguiera estando allí, en una tarde pesada como esta después de llegar del trabajo, pondría la pava para el mate y algo de música, y haría lo que hacía siempre en sus ocasos muertos, eso que tanto lo relajaba, lo pacificaba en aquel lugar.
Entonces Joaquín desprende la hebilla de sus sandalias y las empuja fuera de sus pies, se levanta y camina descalzo sobre la alfombra mullida hasta el mecherito arrinconado en la pared, y pone a calentar el agua mientras su perro maúlla y ronronea enroscándose entre sus piernas.
Sintoniza algo en la radio, música suave, y sale al balcón.
Allá arriba está ella, la ve desde la ventanilla del vagón repleto, la nueva y actual habitante de la otra casa apoyada en la baranda, mirando despreocupadamente girar el mundo.
Se acaricia el pelo, los dedos a través de todo el largo rojizo, lo ata en rodete sobre la nuca mientras pasa el tren dos pisos más abajo; la convoca desde adentro el silbido de la pava a punto de ebullición, pero aguarda un instante más así, acodada en el balcón ante el paso ruidoso del ferrocarril, retenida por la extraña sensación de ir ella misma en ese tren, detrás de alguna de esas ventanillas. Hasta que la formación se escapa de su campo visual al detenerse allá, en la estación.
Entonces sí vuelve adentro, y llena el primer mate, y se tumba de espaldas en la alfombra a mirar el techo, a entrar en la música, a mimar a su gatita pompón blanco de pelos, y a tragar esa sensación cada vez más fuerte de no estar solamente aquí y ahora, de estar es este mismo momento también en otro lado, en otra casa...
Como algún tipo de sospecha tácita, como una brisa a las espaldas que no molesta, pero que está ahí, y cala a intervalos con instantáneos escalofríos.
Joaquín no podría precisar cuando empezó, cual fue el punto cronológico en que se presentó por vez primera esta percepción, si fue al comienzo mismo o después; lo único cierto es que crece día tras día, cada vez más férrea, más potente.
Si hace memoria, si rebobina su mente esforzadamente, encuentra imágenes, indicios borrosos, pero nada le permite ubicar el origen, ni asegurar que la idea flote realmente desde el primer minuto en que puso un pie fuera del umbral de su anterior hogar.
Pero en algún momento se hizo carne; eso es, indudablemente, lo único palpable.
Aunque no fue esta su primer mudanza, no es que no estuviera acostumbrado a los cambios de barrio y de casa, ni mucho menos.
Puede decirse que todo lo contrario, si su vida rodó por infinidad de puertos ya desde la temprana infancia, y por los puntos más dispares: Villa Lugano hasta los ocho años, la escuela primaria en Flores, Belgrano a los quince, adolescencia en Parque Patricios, un paso fugaz por el Barrio Norte, más adolescencia en Palermo Viejo, emancipación en Haedo, Castelar, Ituzaingo, y otras geografías en medio de todo esto que ahora seguramente se le escapan o deja escapar, hasta caer en aquel departamento de la 2ª Rivadavia, a unas pocas cuadras de la Estación Ramos Mejía.
Entonces no se explica el por qué de esta impresión, de este abstracto convencimiento interior.
Si sus otras migraciones fueron para nada traumáticas, fáciles, hasta el extremo de haber olvidado al poco tiempo los lugares anteriores de forma tal que podía llegar a extraviarse si era abandonado a su saber en los dominios del barrio que acababa de dejar, o de ser incapaz de recordar en absoluto el domicilio y el número telefónico, o de reconocer la fachada de su ex-hogar.
Además, esta última vivienda, pieza en realidad, un ambiente y medio sin cocina y un baño de uno por uno, no fue nada especial en su vida; sólo vivió en ella unos pocos meses, y no hizo allí amigos, novia, ni nada que pueda haber dejado una soga, nudo alguno que anclara sus recuerdos.
Tampoco puede hablar ahora de recuerdos, lo que hay no es evocación si no sentimiento actual, presente.
Puede decir lo que experimenta ahora, visualizaciones, sensaciones confusas, una fuerza hay allí que lo atrapa y no deja partir un fragmento suyo; es eso, una mitad de Joaquín que parece haber quedado allá arriba, en el 2° piso departamento A a la calle.
Sin embargo, en la primera época en la casa nueva nada de esto parecía manifestarse, o al menos, desde el presente, Joaquín no registra haberlo notado.
Si su nueva casa es portentosa en comparación; casa con mayúsculas, C-A-S-A.
Casa con patio, lavadero y cocina-comedor, amplitud donde corre y se revuelca su perrazo a lo ancho y a lo largo, donde puede correr a su gusto el mismísimo Joaquín; libres ambos, él y el perro, de la estrechez del otro lado.
Nuevo hogar en el interior del mismo barrio; lejos, salvaguardado de las avenidas bramantes, de la locomotora nocturna, de las torres vigilantes; pero a la vez cerca, al alcance de todo, supermercado, club, estación de trenes.
Todo debería ser fantástico, en cierta forma lo es, o lo era y está dejando de serlo paulatinamente.
Las primeras señales después de la mudanza fueron como relámpagos, ideas e imágenes asaltando fugazmente sus sentidos; cosas aparentemente insignificantes como entrar al nuevo comedor y ver por una milésima de segundo el viejo living del departamento, tal cual era cuando Joaquín vivía allí.
O levantarse de la cama y caminar descalzo por la alfombra, sentir perfectamente la alfombra en las plantas de los pies, y de repente el frío, la realidad del suelo de cerámica recordándole que la alfombra es parte del pasado del otro lugar.
Mirar por la ventana y ver entre dos pestañeos el centro del barrio desde las alturas, y caer inmediatamente en la real dimensión de las cosas, las casas a nivel del suelo, la chata altitud de su actual planta baja.
Y cada vez más seguido se despierta a media madrugada con el estruendo del tren, el rápido Once-Luján de la una cuarenta, como antes; pero la vía está a más de veinte cuadras y es imposible que se escuche desde aquí.
Cosas así, primero aisladas, son ahora cada vez más frecuentes, más concretas.
Joaquín pasa todos los días, todas las mañanas y todas las tardes, frente al edificio, frente a esa otra casa, la ve desde la ventanilla del tren al ir y volver del trabajo.
En las otras mudanzas el corte había sido tajante, partir lejos y no volver; entonces, la exposición diaria, la observación forzada pueden ser la causa, la explicación de sus vivas remembranzas.
Al principio se asomaba, estiraba el cuello por curiosidad, por ver y saber que había en ese lugar que tan poco antes él ocupara. ¿Quién viviría allí ahora?.
Y vio cosas que lo fueron confundiendo, casi convenciendo de que algo suyo había quedado en ese lugar.
Desde la calle se ve el balcón, y ahí vio su bicicleta, recostada en la baranda, en el mismo lugar donde él la guardaba cuando vivía en el departamento.
¿Pero como puede estar ahí si está en el patio de la nueva casa, parada sobre su pie metálico?.
No puede estar en dos lugares al mismo tiempo; y no es la misma bicicleta, esta es roja y de paseo y la otra, de carrera y amarilla.
Sin embargo Joaquín la siente como la misma cuando la ve desde abajo, la percibe como su bicicleta.
Intenta también forzarse a no mirar, a evitar la visión del edificio. Procura darse vuelta en el vagón para dar la espalda a la 2ª Rivadavia, a la otra casa, y ver sólo el paredón, los colectivos y el tráfico del otro margen.
Pero el pensamiento no afloja, y al final siempre mira, otea de soslayo pretendiendo casualidad e inevitabilidad, como para engañarse a sí mismo.
Ve. Ya lo vio, o lo sintió (o presintió), su perro en la ventana, hocico contra el vidrio mirando pasar el tren como lo hacía (o lo hace) cuando vivían allí, fantaseando el espacio abierto que ahora posee en la nueva casa, donde corre sin límites, sin escollos de muebles encimados.
En la nueva casa, pero está también allá arriba, 2°A a la calle. Joaquín lo ve aunque lo que ve es un gatito bola de pelos blanca espumosa, en esencia es su perro que tampoco nunca se fue de allí, como él y todas sus cosas que pretenden ser materia en un flamante lugar pero son espíritu en la otra casa.
Desde el tren Joaquín ve todos los días su antiguo departamento, incluso hoy se identifica a él mismo en esa persona de pelo largo rojo que riega las coloridas flores de los canteros blancos en el balcón (macetas marrones con helechos deshojados que él mismo se había llevado a la nueva casa).
La sensación es cada vez más vívida, casi violenta la fusión de ambas realidades, la casa nueva y la casa vieja; la emoción shockeante, sorprendente de pisar esa alfombra, de remontar ese ascensor hasta el segundo piso todos los días, de seguir allí arriba ya no sólo mentalmente si no también físicamente, el sabor presente de las costumbres, de las rutinas en aquella morada.
Si realmente siguiera estando allí, en una tarde pesada como esta después de llegar del trabajo, pondría la pava para el mate y algo de música, y haría lo que hacía siempre en sus ocasos muertos, eso que tanto lo relajaba, lo pacificaba en aquel lugar.
Entonces Joaquín desprende la hebilla de sus sandalias y las empuja fuera de sus pies, se levanta y camina descalzo sobre la alfombra mullida hasta el mecherito arrinconado en la pared, y pone a calentar el agua mientras su perro maúlla y ronronea enroscándose entre sus piernas.
Sintoniza algo en la radio, música suave, y sale al balcón.
Allá arriba está ella, la ve desde la ventanilla del vagón repleto, la nueva y actual habitante de la otra casa apoyada en la baranda, mirando despreocupadamente girar el mundo.
Se acaricia el pelo, los dedos a través de todo el largo rojizo, lo ata en rodete sobre la nuca mientras pasa el tren dos pisos más abajo; la convoca desde adentro el silbido de la pava a punto de ebullición, pero aguarda un instante más así, acodada en el balcón ante el paso ruidoso del ferrocarril, retenida por la extraña sensación de ir ella misma en ese tren, detrás de alguna de esas ventanillas. Hasta que la formación se escapa de su campo visual al detenerse allá, en la estación.
Entonces sí vuelve adentro, y llena el primer mate, y se tumba de espaldas en la alfombra a mirar el techo, a entrar en la música, a mimar a su gatita pompón blanco de pelos, y a tragar esa sensación cada vez más fuerte de no estar solamente aquí y ahora, de estar es este mismo momento también en otro lado, en otra casa...
Matar al dueño
Hay que matarlo.
El tren arriba despacito al andén y va abriendo las puertas.
Empujar y ser empujado, penetrar, buscar un milímetro donde escabullirse entre el revoltijo de brazos y piernas, amansadora diaria del transporte público de pasajeros.
Padecer, humores y olores propios y ajenos, para llegar en horario y sin demoras al centro de la ciudad, microinfierno donde se cocinan a fuego lento las horas de los días de los meses de los años de las vidas de los sometidos y de los poderosos.
Zambullirse cada mañana en ese chiquero donde chapotean juntos empleados y patrones, cadetes y empresarios, mendigos y agentes de bolsa, carteros y porteros.
Entregar la sangre gota a gota por un sueldo miserable, a razón de dos pesos el litro de dignidad.
Agachar la cabeza y trabajar, y trabajar aunque no haya nada que hacer.
Cuidar todos los movimientos, lo que se dice y lo que se hace, porque él está alerta, se entera de todo lo que pasa, y todo lo toma como una rebelión, como una conspiración.
Hay que matarlo, no se merece otra cosa que la muerte.
No se puede seguir, no se puede soportar la espada de la reducción de personal punzando la espalda, cortando una a una las cabezas en pos de abaratar costos.
Abaratar costos mientras resúmenes de ventas y listados de facturación arrojan números de seis cifras, auto importado y viajes a New York que ofenden el hambre y la miseria de millones.
No se pueden aguantar más sus comentarios hirientes, sus gritos humillantes, su mirada despectiva.
Hay que patearle la boca, hacerle escupir todos los dientes.
Esa boca degenerada y corrompida por los dólares y la masturbación.
Sí, hay que matarlo, como también habría que matar al Presidente, y a sus ministros, poner una bomba en la embajada americana, iniciar una guerra de guerrillas y derribar este sistema capitalista que permite que tipos como él estén donde están.
Rata asquerosa, cerdo explotador.
Justicia sería quitarle su fortuna, sacarlo de su mansión y mandarlo a vivir en una pieza de tres por tres y a viajar como ganado una hora por día para arañar miserables cuatrocientos o quinientos pesos por mes, a ver si se siente tan importante.
O desmembrarlo en vida para borrar para siempre esa risa histérica de sus labios.
Matarlo, hay que matarlo.
Llegar a la oficina, entrar a saludarlo a su despacho soportando por última vez su soberbia y su repugnancia.
Puñalada al corazón. O mejor aun, en el estómago, para gozar con su cara de terror y sufrimiento al desangrarse lentamente hacia una muerte lenta y dolorosa.
Buenos días palpando el cuchillo oculto en el bolsillo del saco. Palpitar el inminente acto de justicia revolucionaria y vengadora de todos los explotados y despedidos contra las clases dominantes.
Saludo cordial del dueño, sin la prepotencia de otros días, tono amable que hace dudar la mano en la empuñadura del arma homicida.
Elogios al rendimiento y a la fidelidad a la empresa, empleado ejemplar y promesas de estudiar un futuro aumento.
La mano oculta se abre y el cuchillo se desliza invisible al fondo del bolsillo.
Reverencia respetuosa y a trabajar, que hay mucho que hacer y hay que poner el hombro para que la empresa siga creciendo.
Si a pesar de todo, el dueño no es un mal tipo. Hay que entenderlo en sus malos momentos porque, como todo empresario exitoso, debe tener muchas presiones.
El tren arriba despacito al andén y va abriendo las puertas.
Empujar y ser empujado, penetrar, buscar un milímetro donde escabullirse entre el revoltijo de brazos y piernas, amansadora diaria del transporte público de pasajeros.
Padecer, humores y olores propios y ajenos, para llegar en horario y sin demoras al centro de la ciudad, microinfierno donde se cocinan a fuego lento las horas de los días de los meses de los años de las vidas de los sometidos y de los poderosos.
Zambullirse cada mañana en ese chiquero donde chapotean juntos empleados y patrones, cadetes y empresarios, mendigos y agentes de bolsa, carteros y porteros.
Entregar la sangre gota a gota por un sueldo miserable, a razón de dos pesos el litro de dignidad.
Agachar la cabeza y trabajar, y trabajar aunque no haya nada que hacer.
Cuidar todos los movimientos, lo que se dice y lo que se hace, porque él está alerta, se entera de todo lo que pasa, y todo lo toma como una rebelión, como una conspiración.
Hay que matarlo, no se merece otra cosa que la muerte.
No se puede seguir, no se puede soportar la espada de la reducción de personal punzando la espalda, cortando una a una las cabezas en pos de abaratar costos.
Abaratar costos mientras resúmenes de ventas y listados de facturación arrojan números de seis cifras, auto importado y viajes a New York que ofenden el hambre y la miseria de millones.
No se pueden aguantar más sus comentarios hirientes, sus gritos humillantes, su mirada despectiva.
Hay que patearle la boca, hacerle escupir todos los dientes.
Esa boca degenerada y corrompida por los dólares y la masturbación.
Sí, hay que matarlo, como también habría que matar al Presidente, y a sus ministros, poner una bomba en la embajada americana, iniciar una guerra de guerrillas y derribar este sistema capitalista que permite que tipos como él estén donde están.
Rata asquerosa, cerdo explotador.
Justicia sería quitarle su fortuna, sacarlo de su mansión y mandarlo a vivir en una pieza de tres por tres y a viajar como ganado una hora por día para arañar miserables cuatrocientos o quinientos pesos por mes, a ver si se siente tan importante.
O desmembrarlo en vida para borrar para siempre esa risa histérica de sus labios.
Matarlo, hay que matarlo.
Llegar a la oficina, entrar a saludarlo a su despacho soportando por última vez su soberbia y su repugnancia.
Puñalada al corazón. O mejor aun, en el estómago, para gozar con su cara de terror y sufrimiento al desangrarse lentamente hacia una muerte lenta y dolorosa.
Buenos días palpando el cuchillo oculto en el bolsillo del saco. Palpitar el inminente acto de justicia revolucionaria y vengadora de todos los explotados y despedidos contra las clases dominantes.
Saludo cordial del dueño, sin la prepotencia de otros días, tono amable que hace dudar la mano en la empuñadura del arma homicida.
Elogios al rendimiento y a la fidelidad a la empresa, empleado ejemplar y promesas de estudiar un futuro aumento.
La mano oculta se abre y el cuchillo se desliza invisible al fondo del bolsillo.
Reverencia respetuosa y a trabajar, que hay mucho que hacer y hay que poner el hombro para que la empresa siga creciendo.
Si a pesar de todo, el dueño no es un mal tipo. Hay que entenderlo en sus malos momentos porque, como todo empresario exitoso, debe tener muchas presiones.
Mascota
Esta nueva vida que llevo ahora, debo decirlo, es bastante más placentera.
Por placentera me refiero a la situación tranquila, relajada, simple, un pasar verdaderamente disipado, sin obligaciones y sin horarios que cumplir.
Desde que acepté esta nueva posición como mascota doméstica todo es mejor, no tengo que hacer nada más que estar aquí haciendo lo que quiero para ganarme la vida.
Es cierto que ese hacer lo que quiera se circunscribe a las cuatro paredes de la casa, estoy todo el día aquí adentro y no salgo a la calle, pero no me puedo quejar porque tengo acceso libre al parque trasero de la vivienda, esa puerta está siempre abierta para mí, y puedo ir cuando lo desee a correr entre las plantas o a tirarme en el pasto a tomar el fresco, puedo si quiero estar allí holgazaneando toda la tarde sin prejuicios.
Y ganarme la vida, con ganarme la vida me refiero únicamente a lo esencial, un plato de comida, techo y calor, y no mucho más, por supuesto que no hay lujos y riquezas mayores, no hay alcance a todas las cosas a las que podría aspirar si saliera al mundo a luchar por ellas. Entonces, reconozco, en este estatus actual renuncio a mi progreso individual, pierdo la perspectiva de superarme a mi mismo, me estanco, pero realmente no me importan para nada esa clase de metas, son una concepción más bien humana, entender el éxito en relación directamente proporcional a la posición social y a las posesiones materiales.
Yo ya no voy con eso, no necesito ser jefe de nadie, no me interesa encabezar ninguna jauría ni gobernar ningún callejón, no necesito tener más que mi plato con agua, mi ración de comida fresca y mis palmadas de todas las noches para ser medianamente feliz.
¿Quién puede sentirse más exitoso y triunfador, sobre todo en este mundo de hoy, que aquel que tenga aseguradas las necesidades básicas y la subsistencia de por vida, y sin que se le demande ningún esfuerzo por ello?.
Allá los demás con sus existencias ambiciosas, allá ellos con su aparente independencia de ir libremente por las calles como y cuando quieran, que se queden con sus posibilidades infinitas de triunfar y acaparar y ganar posiciones y territorios, si para ello tienen que partirse el lomo en la selva de cemento, pelear como bestias salvajes contra otras bestias salvajes y devorar al otro para no ser devorados.
Que sean líderes, pastores, policías, guías, luchadores, que sean lo que quieran, yo me quedo en mi mediano puesto donde no obtendré nunca nada más, pero tampoco me arriesgo a perder nada; ellos, además, es cierto que pueden llegar a tenerlo todo, pero también pueden quedarse sin nada.
Los de afuera dependen de sí mismos, lo que tienen y lo que son se lo ganan con inteligencia y dolor, dirán que puede ser ese un rasgo de evolución.
Yo, y todos los que estamos adentro, no tenemos esa responsabilidad sobre nuestras espaldas, cambiamos libertad por estabilidad, el amo se encarga de todo lo que necesitamos; yo, particularmente, cambio orgullosamente mi libre albedrío por esa seguridad.
Igualmente, la conclusión no es tan drástica, uno no renuncia a todo. Sigue existiendo, al menos para mí, y aunque sea en una dosis reducida, el mundo exterior.
Mi amo sí es de los que ganan su vida afuera, uno de esos tantos que se exigen al máximo durante todo el día por la comida y no dudan en desgarrar a jirones al rival ocasional para sumar cada nuevo milímetro a su dominio; pero cuando vuelve al hogar por las noches se apacigua, y yo lo espero ansioso con la correa de cuero preparada, lo recibo con mis mejores halagos y piruetas y me apresto al paseo diario, ratito fugaz en el cual tanteo la calle, esa selva donde se debaten a muerte mis y sus semejantes, todos esos que no tuvieron la suerte o la decisión de cambiar como yo lo hice.
Y él me entiende, siempre entiende que necesito la pequeña salida para poder continuar existiendo adentro, y a pesar de estar cansado y sucio de trotar el mundo desde la mañana me da el gusto. Lo hace, y así salimos los dos, todos los anocheceres después de las ocho, la vuelta a la manzana y la parada en la plaza, y aunque él seguramente estuvo ya hoy mismo y todos los días en esa plaza, me sigue el juego porque sabe que quiero pisar yo también ese césped liberado.
Nos comprendemos absolutamente, sin palabras, y nos complementamos para ser un poco felices cada uno en el rol que le tocó. Él luchando y vagando, jugándose la vida afuera para obtener el sustento cada jornada y persiguiendo extrañamente esa meta humana del progreso personal, volviendo al techo sólo a la noche para descansar; yo metido entre las paredes todo el día, cumpliendo la reposada función de guardián y compañía, guardián de nada porque no hay ninguna amenaza real, compañía de mí mismo todo el tiempo y de él en ese pequeño encuentro nocturno.
La noche es el momento que nos une, y mezclamos ahí un poco los papeles que desempeñamos.
Él llega a casa y por unas horas puede comportarse como yo, lejos de las apariencias puede rascarse, babearse, puede acostarse en el piso, nos mimamos mutuamente como amo y mascota.
Y cuando damos el paseo yo puedo jugar por un momento a ser uno de afuera, me aventuro a tantear dócilmente esa libertad peligrosa junto a él, en la calle seguimos realimentando esa relación de unión entre mascota y amo.
Pero allí todavía tenemos que seguir guardando algunas formas, por el qué dirán, pues bien entendemos que sería extraño para la gente ver a un hombre atado a una soga caminando delante de un perro negro.
Entonces, como digo, para no llamar la atención, a la hora de la excursión yo me paro en mis dos piernas como lo hacía antes del cambio, y tomo el extremo de la correa, y él trota naturalmente a mi lado con el collar en el pescuezo.
Así podemos, algo forzadamente y mezclando los roles una vez más, cumplir con ese gusto de la caminata nocturna, un paseo corto, vuelta manzana, parada en la plaza, y de nuevo a casa, caminando juntos, mi amo el perro y yo.
Por placentera me refiero a la situación tranquila, relajada, simple, un pasar verdaderamente disipado, sin obligaciones y sin horarios que cumplir.
Desde que acepté esta nueva posición como mascota doméstica todo es mejor, no tengo que hacer nada más que estar aquí haciendo lo que quiero para ganarme la vida.
Es cierto que ese hacer lo que quiera se circunscribe a las cuatro paredes de la casa, estoy todo el día aquí adentro y no salgo a la calle, pero no me puedo quejar porque tengo acceso libre al parque trasero de la vivienda, esa puerta está siempre abierta para mí, y puedo ir cuando lo desee a correr entre las plantas o a tirarme en el pasto a tomar el fresco, puedo si quiero estar allí holgazaneando toda la tarde sin prejuicios.
Y ganarme la vida, con ganarme la vida me refiero únicamente a lo esencial, un plato de comida, techo y calor, y no mucho más, por supuesto que no hay lujos y riquezas mayores, no hay alcance a todas las cosas a las que podría aspirar si saliera al mundo a luchar por ellas. Entonces, reconozco, en este estatus actual renuncio a mi progreso individual, pierdo la perspectiva de superarme a mi mismo, me estanco, pero realmente no me importan para nada esa clase de metas, son una concepción más bien humana, entender el éxito en relación directamente proporcional a la posición social y a las posesiones materiales.
Yo ya no voy con eso, no necesito ser jefe de nadie, no me interesa encabezar ninguna jauría ni gobernar ningún callejón, no necesito tener más que mi plato con agua, mi ración de comida fresca y mis palmadas de todas las noches para ser medianamente feliz.
¿Quién puede sentirse más exitoso y triunfador, sobre todo en este mundo de hoy, que aquel que tenga aseguradas las necesidades básicas y la subsistencia de por vida, y sin que se le demande ningún esfuerzo por ello?.
Allá los demás con sus existencias ambiciosas, allá ellos con su aparente independencia de ir libremente por las calles como y cuando quieran, que se queden con sus posibilidades infinitas de triunfar y acaparar y ganar posiciones y territorios, si para ello tienen que partirse el lomo en la selva de cemento, pelear como bestias salvajes contra otras bestias salvajes y devorar al otro para no ser devorados.
Que sean líderes, pastores, policías, guías, luchadores, que sean lo que quieran, yo me quedo en mi mediano puesto donde no obtendré nunca nada más, pero tampoco me arriesgo a perder nada; ellos, además, es cierto que pueden llegar a tenerlo todo, pero también pueden quedarse sin nada.
Los de afuera dependen de sí mismos, lo que tienen y lo que son se lo ganan con inteligencia y dolor, dirán que puede ser ese un rasgo de evolución.
Yo, y todos los que estamos adentro, no tenemos esa responsabilidad sobre nuestras espaldas, cambiamos libertad por estabilidad, el amo se encarga de todo lo que necesitamos; yo, particularmente, cambio orgullosamente mi libre albedrío por esa seguridad.
Igualmente, la conclusión no es tan drástica, uno no renuncia a todo. Sigue existiendo, al menos para mí, y aunque sea en una dosis reducida, el mundo exterior.
Mi amo sí es de los que ganan su vida afuera, uno de esos tantos que se exigen al máximo durante todo el día por la comida y no dudan en desgarrar a jirones al rival ocasional para sumar cada nuevo milímetro a su dominio; pero cuando vuelve al hogar por las noches se apacigua, y yo lo espero ansioso con la correa de cuero preparada, lo recibo con mis mejores halagos y piruetas y me apresto al paseo diario, ratito fugaz en el cual tanteo la calle, esa selva donde se debaten a muerte mis y sus semejantes, todos esos que no tuvieron la suerte o la decisión de cambiar como yo lo hice.
Y él me entiende, siempre entiende que necesito la pequeña salida para poder continuar existiendo adentro, y a pesar de estar cansado y sucio de trotar el mundo desde la mañana me da el gusto. Lo hace, y así salimos los dos, todos los anocheceres después de las ocho, la vuelta a la manzana y la parada en la plaza, y aunque él seguramente estuvo ya hoy mismo y todos los días en esa plaza, me sigue el juego porque sabe que quiero pisar yo también ese césped liberado.
Nos comprendemos absolutamente, sin palabras, y nos complementamos para ser un poco felices cada uno en el rol que le tocó. Él luchando y vagando, jugándose la vida afuera para obtener el sustento cada jornada y persiguiendo extrañamente esa meta humana del progreso personal, volviendo al techo sólo a la noche para descansar; yo metido entre las paredes todo el día, cumpliendo la reposada función de guardián y compañía, guardián de nada porque no hay ninguna amenaza real, compañía de mí mismo todo el tiempo y de él en ese pequeño encuentro nocturno.
La noche es el momento que nos une, y mezclamos ahí un poco los papeles que desempeñamos.
Él llega a casa y por unas horas puede comportarse como yo, lejos de las apariencias puede rascarse, babearse, puede acostarse en el piso, nos mimamos mutuamente como amo y mascota.
Y cuando damos el paseo yo puedo jugar por un momento a ser uno de afuera, me aventuro a tantear dócilmente esa libertad peligrosa junto a él, en la calle seguimos realimentando esa relación de unión entre mascota y amo.
Pero allí todavía tenemos que seguir guardando algunas formas, por el qué dirán, pues bien entendemos que sería extraño para la gente ver a un hombre atado a una soga caminando delante de un perro negro.
Entonces, como digo, para no llamar la atención, a la hora de la excursión yo me paro en mis dos piernas como lo hacía antes del cambio, y tomo el extremo de la correa, y él trota naturalmente a mi lado con el collar en el pescuezo.
Así podemos, algo forzadamente y mezclando los roles una vez más, cumplir con ese gusto de la caminata nocturna, un paseo corto, vuelta manzana, parada en la plaza, y de nuevo a casa, caminando juntos, mi amo el perro y yo.
La sexta
Lautaro Lucas Salinas lee el diario.
Lo hace todas las tardes, costumbre urbana, cuando vuelve del trabajo, casi como un pasatiempo para acortar el viaje soporífero.
Para decir mejor, ojea el diario. Curiosea los títulos, los epígrafes destacados, los recuadros; una especie de lectura veloz para informarse sin demasiada profundidad.
En tapa, los titulares a letra escandalosa.
Tercera página: petroleras piden ajuste de tarifas, aumentaría luz y gas. Economía, apertura al canje de bonos. Cuarta, quinta página, sin acuerdo en la interna peronista, las hojas se vuelven rápidamente, ninguna existe por más de unos pocos segundos, los suficientes para abarcar a grandes rasgos su contenido.
Poco llama realmente la atención, nada interesa demasiado, inundaciones en Europa Central, golpe frustrado en ¿Venezuela?, el diario se lee por inercia, se compra por hábito argentino, porque el canillita pasa infaltable vociferando la noticia del día, por el ritual de dar vuelta las páginas durante el viaje de retorno.
Israel juzga a líderes palestinos, salvaje asesinato en Banfield, toma de rehenes en Pacheco.
Se sigue la sucesión de las noticias. Lautaro la sigue sin revelarse al ordenamiento editorial de las secciones, política, internacionales, policiales, información general, aparición escalonada de la información, catarata de encabezados, página a página.
En el centro del diario aparecerán intercalados los suplementos, allí se interrumpe la progresión temática y los numerales ascendentes. Son como otros diarios dentro del diario mayor. Espectáculos, las hojas pasan prontas del mismo modo, teatro nacional, recitales gratuitos, cartelera de cine. El Suplemento de Cocina son cuatro hojas que se voltean como una; a los Clasificados, alquileres, Belgrano dos ambientes, San Isidro con patio y cochera; secretaría bilingüe $600 x mes, cadete 8 horas diarias.
Así se descuentan las cuadras y las estaciones hacia el hogar, la lectura casual distrae del yugo y el cansancio físico de la jornada, de las condiciones inhumanas del deplorable servicio del transporte público de pasajeros.
Deportes, Estudiantes y Boca abren la quinta fecha, Quilmes único líder de la B Nacional, las fotos del partido en la página central, y cuando acaban los suplementos se retoma la correlatividad antes interrumpida, prosigue el diario en su cuerpo principal, con más artículos y encabezados, notas e informes, pero ya rumbo al final, terminando al mismo tiempo que el viaje de Lautaro Salinas que va llegando a su parada.
El diario de hoy se cerrará e irá a parar al olvido, a la basura, al montón que servirá para envolver los huevos y las papas, y mañana volverá su homónimo para correr la misma suerte, mientras Lautaro ya empieza a pensar más en cómo llegará a la puerta trasera entre tanta gente amontonada en el fondo del colectivo que en las palabras sueltas que sigue leyendo por inercia en las últimas páginas antes de la contratapa de los chistes.
Sorteos de la Lotería, el 25 a la cabeza. Horóscopo: Aries, problemas en la pareja; carreras del Hipódromo de Palermo, pronóstico del tiempo para mañana, nublado, máxima 12 grados; fúnebres, Sánchez Salgado QEPD, tu familia y tus amigos, más cruces que estrellas de David, Lautaro Lucas Salinas, te recordaremos por siempre, los tuyos, 15 de agosto de 2002.
Lo hace todas las tardes, costumbre urbana, cuando vuelve del trabajo, casi como un pasatiempo para acortar el viaje soporífero.
Para decir mejor, ojea el diario. Curiosea los títulos, los epígrafes destacados, los recuadros; una especie de lectura veloz para informarse sin demasiada profundidad.
En tapa, los titulares a letra escandalosa.
Tercera página: petroleras piden ajuste de tarifas, aumentaría luz y gas. Economía, apertura al canje de bonos. Cuarta, quinta página, sin acuerdo en la interna peronista, las hojas se vuelven rápidamente, ninguna existe por más de unos pocos segundos, los suficientes para abarcar a grandes rasgos su contenido.
Poco llama realmente la atención, nada interesa demasiado, inundaciones en Europa Central, golpe frustrado en ¿Venezuela?, el diario se lee por inercia, se compra por hábito argentino, porque el canillita pasa infaltable vociferando la noticia del día, por el ritual de dar vuelta las páginas durante el viaje de retorno.
Israel juzga a líderes palestinos, salvaje asesinato en Banfield, toma de rehenes en Pacheco.
Se sigue la sucesión de las noticias. Lautaro la sigue sin revelarse al ordenamiento editorial de las secciones, política, internacionales, policiales, información general, aparición escalonada de la información, catarata de encabezados, página a página.
En el centro del diario aparecerán intercalados los suplementos, allí se interrumpe la progresión temática y los numerales ascendentes. Son como otros diarios dentro del diario mayor. Espectáculos, las hojas pasan prontas del mismo modo, teatro nacional, recitales gratuitos, cartelera de cine. El Suplemento de Cocina son cuatro hojas que se voltean como una; a los Clasificados, alquileres, Belgrano dos ambientes, San Isidro con patio y cochera; secretaría bilingüe $600 x mes, cadete 8 horas diarias.
Así se descuentan las cuadras y las estaciones hacia el hogar, la lectura casual distrae del yugo y el cansancio físico de la jornada, de las condiciones inhumanas del deplorable servicio del transporte público de pasajeros.
Deportes, Estudiantes y Boca abren la quinta fecha, Quilmes único líder de la B Nacional, las fotos del partido en la página central, y cuando acaban los suplementos se retoma la correlatividad antes interrumpida, prosigue el diario en su cuerpo principal, con más artículos y encabezados, notas e informes, pero ya rumbo al final, terminando al mismo tiempo que el viaje de Lautaro Salinas que va llegando a su parada.
El diario de hoy se cerrará e irá a parar al olvido, a la basura, al montón que servirá para envolver los huevos y las papas, y mañana volverá su homónimo para correr la misma suerte, mientras Lautaro ya empieza a pensar más en cómo llegará a la puerta trasera entre tanta gente amontonada en el fondo del colectivo que en las palabras sueltas que sigue leyendo por inercia en las últimas páginas antes de la contratapa de los chistes.
Sorteos de la Lotería, el 25 a la cabeza. Horóscopo: Aries, problemas en la pareja; carreras del Hipódromo de Palermo, pronóstico del tiempo para mañana, nublado, máxima 12 grados; fúnebres, Sánchez Salgado QEPD, tu familia y tus amigos, más cruces que estrellas de David, Lautaro Lucas Salinas, te recordaremos por siempre, los tuyos, 15 de agosto de 2002.
Bandejas
No sé por qué en este lugar escribo poesía.
Me lo pregunto ahora porque me asombra, me descoloca tomar conciencia de que escribo poesía en un lugar así.
Porque este es un sitio que poco, o nada, debería tener que ver conmigo si no fuera por las circunstancias forzosas que me hacen venir aquí todos los días, es, ciertamente, un lugar que no elegiría para tomar un café o un almuerzo, no me sentiría en nada atraído a descubrirlo si pasara casualmente, o con intención, frente a esa puerta de vidrio y al traslucido bullicio que se sale del interior, que invitan más a seguir de largo que a quedarse.
No, jamás me sentaría en esta mesita cuadrada de madera lustrosa, en este murmullo, en esta gente yendo y viniendo en bandejas y comidas olorosas de grasas, jamás me metería en esa fila carcelaria apiñándose frente a la barra para pagar por la ración.
Definitivamente no, no me tomaría un café en este lugar, al margen de que nunca tomo café.
Sin embargo, ¿me traés un café?, le digo a la sonrisa con moñito y delantal.
Porque, como dije antes, me toca estar acá, en este espacio de oferta-venta que es diametralmente opuesto a mi filosofía política y vital.
La realidad-destino-paradoja me puso aquí hace un tiempo, y por lo menos por ahora, a, entre otras cosas, tomar el almuerzo laboral, el diezmo capitalista del mediodía.
Por eso me pregunto por qué, y más que por qué, cómo escribo poesía en un lugar como este.
Bien debo aceptar que con el tiempo (yo, animal de costumbre) todo esto termina, terminó, entrándome; aunque quiera decir lo contrario ahora es normal y no me asusta todo el movimiento, las corridas y aceites, los billetes y la presión, y estoy sentado en esta mesa, cuando en realidad nadie me obliga y bien podría ir a otro lado, o sencillamente no comer. Pero estoy acá.
Y cuantas veces me sorprendo viniendo y entrando, ya fuera de horarios, y al levantar la cabeza y la conciencia me veo acá adentro.
Es que esto ya no es sólo paredes, escaleras y cajas registradoras, lo sé, las paredes y escaleras y cajas tienen gente, personas, caras, como la sonrisa con delantal y moñito que ofrece café, como cada una de las almas que mueven la estructura y que bien sé que la detestan tanto como yo, pero que en alguna capa intermedia también la quieren, no a la estructura misma, si no a los amigos que la componen.
Entonces, por eso estoy, puede ser, pero de todas maneras sigo preguntándome cómo es que escribo poesía acá, porque los amigos y las caritas pueden no ser suficientes para imponerse al monstruo que aprieta, más bien muchas veces comparto las lágrimas y broncas que les exprime ese mismo monstruo.
No me lo explico, insisto, no lo entiendo. No me asombraría tanto, tal vez, si escribiese un cuento, acá sí hay material para un cuento, inspiración para un libro entero, y a mí el relato me sale solo, si paro un momento escribo, como estoy escribiendo esto hoy.
Hoy. Pero siempre que vengo acá escribo poesía y no cuento, ni canción; poesía.
Ni bien me siento y doy un par de sorbos ya no puedo, me asalta, y empiezo a escribir donde caiga, servilleta o mantel individual o volante juntado del suelo, escribo mientras pasan a mi lado las sonrisas-lágrimas en bandeja, escribo como siempre pero no, aunque intente contar no hay historia, aunque intente describir no hay sujeto, aunque enderece el lápiz salen versos.
Escribo poesía aquí y, repito hasta el hartazgo, no entiendo, no me explico cómo ni por qué me sale hacerlo.
Definitivamente no lo sé, puedo concluir, casi fatalmente, en que es algo sobrenatural, o al menos inexplicable; porque, además de todo esto, así como nunca tomo café y acá sí lo hago, yo, antes, nunca (jamás) había escrito poesía.
Me lo pregunto ahora porque me asombra, me descoloca tomar conciencia de que escribo poesía en un lugar así.
Porque este es un sitio que poco, o nada, debería tener que ver conmigo si no fuera por las circunstancias forzosas que me hacen venir aquí todos los días, es, ciertamente, un lugar que no elegiría para tomar un café o un almuerzo, no me sentiría en nada atraído a descubrirlo si pasara casualmente, o con intención, frente a esa puerta de vidrio y al traslucido bullicio que se sale del interior, que invitan más a seguir de largo que a quedarse.
No, jamás me sentaría en esta mesita cuadrada de madera lustrosa, en este murmullo, en esta gente yendo y viniendo en bandejas y comidas olorosas de grasas, jamás me metería en esa fila carcelaria apiñándose frente a la barra para pagar por la ración.
Definitivamente no, no me tomaría un café en este lugar, al margen de que nunca tomo café.
Sin embargo, ¿me traés un café?, le digo a la sonrisa con moñito y delantal.
Porque, como dije antes, me toca estar acá, en este espacio de oferta-venta que es diametralmente opuesto a mi filosofía política y vital.
La realidad-destino-paradoja me puso aquí hace un tiempo, y por lo menos por ahora, a, entre otras cosas, tomar el almuerzo laboral, el diezmo capitalista del mediodía.
Por eso me pregunto por qué, y más que por qué, cómo escribo poesía en un lugar como este.
Bien debo aceptar que con el tiempo (yo, animal de costumbre) todo esto termina, terminó, entrándome; aunque quiera decir lo contrario ahora es normal y no me asusta todo el movimiento, las corridas y aceites, los billetes y la presión, y estoy sentado en esta mesa, cuando en realidad nadie me obliga y bien podría ir a otro lado, o sencillamente no comer. Pero estoy acá.
Y cuantas veces me sorprendo viniendo y entrando, ya fuera de horarios, y al levantar la cabeza y la conciencia me veo acá adentro.
Es que esto ya no es sólo paredes, escaleras y cajas registradoras, lo sé, las paredes y escaleras y cajas tienen gente, personas, caras, como la sonrisa con delantal y moñito que ofrece café, como cada una de las almas que mueven la estructura y que bien sé que la detestan tanto como yo, pero que en alguna capa intermedia también la quieren, no a la estructura misma, si no a los amigos que la componen.
Entonces, por eso estoy, puede ser, pero de todas maneras sigo preguntándome cómo es que escribo poesía acá, porque los amigos y las caritas pueden no ser suficientes para imponerse al monstruo que aprieta, más bien muchas veces comparto las lágrimas y broncas que les exprime ese mismo monstruo.
No me lo explico, insisto, no lo entiendo. No me asombraría tanto, tal vez, si escribiese un cuento, acá sí hay material para un cuento, inspiración para un libro entero, y a mí el relato me sale solo, si paro un momento escribo, como estoy escribiendo esto hoy.
Hoy. Pero siempre que vengo acá escribo poesía y no cuento, ni canción; poesía.
Ni bien me siento y doy un par de sorbos ya no puedo, me asalta, y empiezo a escribir donde caiga, servilleta o mantel individual o volante juntado del suelo, escribo mientras pasan a mi lado las sonrisas-lágrimas en bandeja, escribo como siempre pero no, aunque intente contar no hay historia, aunque intente describir no hay sujeto, aunque enderece el lápiz salen versos.
Escribo poesía aquí y, repito hasta el hartazgo, no entiendo, no me explico cómo ni por qué me sale hacerlo.
Definitivamente no lo sé, puedo concluir, casi fatalmente, en que es algo sobrenatural, o al menos inexplicable; porque, además de todo esto, así como nunca tomo café y acá sí lo hago, yo, antes, nunca (jamás) había escrito poesía.
Regalo de cumpleaños
El paquete está sobre la mesa.
Un revuelto de colores: rojos, verdes, azules, dorados y plateados.
Un moño: doble lazo de seda.
Una tarjeta.
Es su regalo de cumpleaños. Pero él todavía no lo abre, sólo se queda contemplándolo, como si quisiera sostener un tiempo más la expectativa y la emoción que siempre supone recibir un obsequio.
Es su único regalo de cumpleaños, tal vez por eso pretende prolongar el momento, como si estuviera paladeando el misterio de su contenido, posponiendo el terminal instante del desgarramiento del papel que dará a luz el objeto oculto con que se lo agasaja.
Aunque él ya sabe que hay allí adentro, bajo el celofán colorido. Sabe porque él lo eligió, él lo compró y lo envolvió, él lo puso allí sobre la mesa.
Es un regalo de sí mismo.
De todas maneras sigue manteniendo el falso suspenso, la fingida ilusión. Hace a un lado el paquete, sin abrirlo, y comienza a preparar esa mesa para el festejo: vasos y botellas, platos y comida, torta y servilletas.
Puede no haber más regalos, pero no por ello no habrá fiesta.
Siempre es piadoso festejar el cumpleaños. Qué otra fecha en la vida de una persona puede ser más significativa, para uno y para los demás, que el aniversario de su nacimiento.
Es en ese día en el que un ser se convierte en el centro de su mundo, en el que todo gira alrededor de él, los besos de los familiares, los abrazos de los amigos más cercanos, los llamados de los amigos no tan cercanos, los saludos de los conocidos, y hasta de los enemigos. Por eso siempre vale la reunión, y los demás esperan esa noche para el encuentro, las risas, el alcohol, la música; así debe hacerse, trasnoche esperada y obligada en la que en realidad el homenajeado es huésped y los festejantes son los convidados.
Pero es lo correcto, lo acostumbrado; quién soportaría el peso del paso del tiempo sin enmascararlo tras la alegría de la festividad. Rodearse de gente y reír por otra vela sobre la torta en vez de llorar por un año más en la pendiente hacia el final.
De modo que él también prepara la fiesta de su cumpleaños. La mesa desbordante, la música estridente; y su regalo todavía allí, sin ser abierto.
Aunque nadie vaya a venir.
Nadie viene a su fiesta, como cada año; como cada día, nadie viene a su vida.
La noche pasará, y el alcohol, la comida, la torta, son sólo para él.
De él y para él.
Entonces es hora de abrir su regalo, su único regalo.
La tarjeta: Feliz Cumpleaños, firmada con su nombre.
El paquete: el colorido envoltorio arrancado en pedazos, es de buena suerte romper el papel de los regalos.
Y el asunto ya conocido, al fin desembarazado sobre el mantel.
La única dádiva, la única muestra de afecto recibida de la única persona para la que existe en el mundo, él mismo.
Toma su regalo de la mesa, lo apoya sobre su sien, y dispara.
Un revuelto de colores: rojos, verdes, azules, dorados y plateados.
Un moño: doble lazo de seda.
Una tarjeta.
Es su regalo de cumpleaños. Pero él todavía no lo abre, sólo se queda contemplándolo, como si quisiera sostener un tiempo más la expectativa y la emoción que siempre supone recibir un obsequio.
Es su único regalo de cumpleaños, tal vez por eso pretende prolongar el momento, como si estuviera paladeando el misterio de su contenido, posponiendo el terminal instante del desgarramiento del papel que dará a luz el objeto oculto con que se lo agasaja.
Aunque él ya sabe que hay allí adentro, bajo el celofán colorido. Sabe porque él lo eligió, él lo compró y lo envolvió, él lo puso allí sobre la mesa.
Es un regalo de sí mismo.
De todas maneras sigue manteniendo el falso suspenso, la fingida ilusión. Hace a un lado el paquete, sin abrirlo, y comienza a preparar esa mesa para el festejo: vasos y botellas, platos y comida, torta y servilletas.
Puede no haber más regalos, pero no por ello no habrá fiesta.
Siempre es piadoso festejar el cumpleaños. Qué otra fecha en la vida de una persona puede ser más significativa, para uno y para los demás, que el aniversario de su nacimiento.
Es en ese día en el que un ser se convierte en el centro de su mundo, en el que todo gira alrededor de él, los besos de los familiares, los abrazos de los amigos más cercanos, los llamados de los amigos no tan cercanos, los saludos de los conocidos, y hasta de los enemigos. Por eso siempre vale la reunión, y los demás esperan esa noche para el encuentro, las risas, el alcohol, la música; así debe hacerse, trasnoche esperada y obligada en la que en realidad el homenajeado es huésped y los festejantes son los convidados.
Pero es lo correcto, lo acostumbrado; quién soportaría el peso del paso del tiempo sin enmascararlo tras la alegría de la festividad. Rodearse de gente y reír por otra vela sobre la torta en vez de llorar por un año más en la pendiente hacia el final.
De modo que él también prepara la fiesta de su cumpleaños. La mesa desbordante, la música estridente; y su regalo todavía allí, sin ser abierto.
Aunque nadie vaya a venir.
Nadie viene a su fiesta, como cada año; como cada día, nadie viene a su vida.
La noche pasará, y el alcohol, la comida, la torta, son sólo para él.
De él y para él.
Entonces es hora de abrir su regalo, su único regalo.
La tarjeta: Feliz Cumpleaños, firmada con su nombre.
El paquete: el colorido envoltorio arrancado en pedazos, es de buena suerte romper el papel de los regalos.
Y el asunto ya conocido, al fin desembarazado sobre el mantel.
La única dádiva, la única muestra de afecto recibida de la única persona para la que existe en el mundo, él mismo.
Toma su regalo de la mesa, lo apoya sobre su sien, y dispara.
El mundo visto desde la ventana de mi casa
Los autos pasan constantemente por la cuadra, autos rojos, autos grises y camionetas, un camión de vez en cuando.
Una señora avanza desde la esquina, con la bolsa de las compras todavía vacía.
Dobla un colectivo, azul, blanco, marquesina malamente iluminada. Hay una parada, el cascajo se detiene y se trepan a él gentes desconocidas y descoloridas, y descienden otras más que se dispersan en rumbos diferentes.
Todo esto es lo que se ve allá afuera, más otras cosas, dos chicos caminando hacia la plaza, que está enfrente del punto de observación.
La plaza ofrece un panorama de mayor diversidad, una madre hamacando a su hijo, señores y señoras sentados en los bancos de piedra leyendo el diario, comiendo galletas, tomando mate. Sol y pasto, cielo y arena.
¿Eso es el mundo?. ¿Los autos, la señora, el colectivo, la gente, los árboles de la plaza, la pasividad rutinaria del espacio suburbano?.
Así es ese mundo que gira frente a la ventana de mi casa.
Pero en la otra ventana pueden verse más escenas, un hombre hablando palabras incomprensibles, otro hombre, traje y corbata, números, y más números, y más palabras.
Y otras cosas, monstruos de acero entrando en una plaza similar a la primera, pero allí no hay niños ni mujeres, y los hombres corren y gritan escapando de las balas que escupen esos monstruos.
¿Es ese el mundo?. ¿Armas y soldados, bombas, gritos y llamas espectrales?.
Ese es el mundo que se ve desde la otra ventana de mi casa.
En la ventana primera todo parece muy distante a aquello, el sol brilla, la gente transcurre en calma. Los automóviles siguen pasando, los pasajeros subiendo y bajando de los colectivos. Los niños se hamacan en la plaza, los jóvenes tocan en ronda sus guitarras, los grandes leen sus diarios y toman sus mates dulces y amargos.
En la segunda ventana que se abre en la sala de mi casa siguen los golpes violentos, las columnas ardiendo, el cielo plomizo, el sabor negro de la pólvora y de la sangre, los uniformes verdes y rojos. Y las palabras, las vidas convertidas en frías cifras de una estadística que no comprendo.
¿Cuál es el mundo verdadero?.
Tal vez ambos, tan opuestos y separados. ¿Será tan cierto el cuadro de devastación de la segunda ventana como el andar lento y pacífico de la primera, tan presentes los gritos de dolor y las mutilaciones en el campo minado como el canto de los pájaros en la plaza verde del barrio, tan humano el asesino que mata desde su sillón de poder como la señora que vuelve del mercado con la bolsa ahora repleta de materia prima para humildes manjares?.
Yo elijo cerrar la segunda ventana, y quedarme con la imagen que me entrega la primera.
Elijo apagar la televisión y salir a la calle por la primera ventana, a sentir el sol y a valorar la chata sencillez de la paz, la felicidad de la ignorancia, las risas y las canciones de las guitarras de la plaza, los mates, los libros y las galletitas.
Elijo vivir mi mundo, con todas sus carencias y su sencilla belleza, y olvidar aquel otro, pretender que no existe si yo no puedo hacer nada para cambiarlo.
Aunque no pueda dejar de saber que ese universo distante y desconocido que llega a través de la pantalla del otro ventanal efectivamente coexiste con este, es parte de este, es este, y que el vendaval desatado sobre él puede sobrevenir aquí en un abrir y cerrar de ojos, arrasarnos a todos y ponernos en una ventana cualquiera de una casa cualquiera de cualquier otro mundo que aun no haya caído en el hoyo sin fondo de la máxima estupidez humana.
Si eso ocurre, ellos seguramente nos verán a nosotros a través de sus ventanas como otro lejano y anónimo rincón impersonal; algunos se indignarán por nuestros muertos, se compadecerán de nuestros huérfanos, algunos discursarán en sus mesas de domingo contra la barbarie, y otros justificarán el sacrificio por el progreso, pero todos a la larga apagarán la televisión, cerrarán esa ventana, y se consolarán viviendo sus mundos civilizados y felices, lejos y a salvo de aquel infierno en el que, desean creer, nunca podrán estar involucrados.
Una señora avanza desde la esquina, con la bolsa de las compras todavía vacía.
Dobla un colectivo, azul, blanco, marquesina malamente iluminada. Hay una parada, el cascajo se detiene y se trepan a él gentes desconocidas y descoloridas, y descienden otras más que se dispersan en rumbos diferentes.
Todo esto es lo que se ve allá afuera, más otras cosas, dos chicos caminando hacia la plaza, que está enfrente del punto de observación.
La plaza ofrece un panorama de mayor diversidad, una madre hamacando a su hijo, señores y señoras sentados en los bancos de piedra leyendo el diario, comiendo galletas, tomando mate. Sol y pasto, cielo y arena.
¿Eso es el mundo?. ¿Los autos, la señora, el colectivo, la gente, los árboles de la plaza, la pasividad rutinaria del espacio suburbano?.
Así es ese mundo que gira frente a la ventana de mi casa.
Pero en la otra ventana pueden verse más escenas, un hombre hablando palabras incomprensibles, otro hombre, traje y corbata, números, y más números, y más palabras.
Y otras cosas, monstruos de acero entrando en una plaza similar a la primera, pero allí no hay niños ni mujeres, y los hombres corren y gritan escapando de las balas que escupen esos monstruos.
¿Es ese el mundo?. ¿Armas y soldados, bombas, gritos y llamas espectrales?.
Ese es el mundo que se ve desde la otra ventana de mi casa.
En la ventana primera todo parece muy distante a aquello, el sol brilla, la gente transcurre en calma. Los automóviles siguen pasando, los pasajeros subiendo y bajando de los colectivos. Los niños se hamacan en la plaza, los jóvenes tocan en ronda sus guitarras, los grandes leen sus diarios y toman sus mates dulces y amargos.
En la segunda ventana que se abre en la sala de mi casa siguen los golpes violentos, las columnas ardiendo, el cielo plomizo, el sabor negro de la pólvora y de la sangre, los uniformes verdes y rojos. Y las palabras, las vidas convertidas en frías cifras de una estadística que no comprendo.
¿Cuál es el mundo verdadero?.
Tal vez ambos, tan opuestos y separados. ¿Será tan cierto el cuadro de devastación de la segunda ventana como el andar lento y pacífico de la primera, tan presentes los gritos de dolor y las mutilaciones en el campo minado como el canto de los pájaros en la plaza verde del barrio, tan humano el asesino que mata desde su sillón de poder como la señora que vuelve del mercado con la bolsa ahora repleta de materia prima para humildes manjares?.
Yo elijo cerrar la segunda ventana, y quedarme con la imagen que me entrega la primera.
Elijo apagar la televisión y salir a la calle por la primera ventana, a sentir el sol y a valorar la chata sencillez de la paz, la felicidad de la ignorancia, las risas y las canciones de las guitarras de la plaza, los mates, los libros y las galletitas.
Elijo vivir mi mundo, con todas sus carencias y su sencilla belleza, y olvidar aquel otro, pretender que no existe si yo no puedo hacer nada para cambiarlo.
Aunque no pueda dejar de saber que ese universo distante y desconocido que llega a través de la pantalla del otro ventanal efectivamente coexiste con este, es parte de este, es este, y que el vendaval desatado sobre él puede sobrevenir aquí en un abrir y cerrar de ojos, arrasarnos a todos y ponernos en una ventana cualquiera de una casa cualquiera de cualquier otro mundo que aun no haya caído en el hoyo sin fondo de la máxima estupidez humana.
Si eso ocurre, ellos seguramente nos verán a nosotros a través de sus ventanas como otro lejano y anónimo rincón impersonal; algunos se indignarán por nuestros muertos, se compadecerán de nuestros huérfanos, algunos discursarán en sus mesas de domingo contra la barbarie, y otros justificarán el sacrificio por el progreso, pero todos a la larga apagarán la televisión, cerrarán esa ventana, y se consolarán viviendo sus mundos civilizados y felices, lejos y a salvo de aquel infierno en el que, desean creer, nunca podrán estar involucrados.
Larina
Larina traza las notas en su cuadernillo pentagramado.
Desliza el lápiz lentamente, en forma dubitativa y pensada, hasta que el fluir de figuras se detiene en una redonda de transición hacia lo que vendrá.
En el silencio total de su cabeza encuentra la lucidez para cuestionarse, sabe que después de los acordes de notas tan tristes que acaba de entrelazar a modo de puente no puede desembocar en un arpegio tan luminoso, no deja instalar ese descuidado plumazo de improvisación que puede comprometer el buen gusto de toda la estrofa.
En ese punto parece quedar detenida irremediablemente, sin embargo el impulso de persistir la somete, la incita la necesidad de completar y complacer su primario arrebato de inspiración.
Siempre hay salida para desatar un nudo, dispone convertir en materia el abstracto del papel para estimar en tiempo real lo que tiene hasta ahora, volcar esas manchas negras y blancas al instrumento para tantear en la práctica las puertas abiertas hacia los posibles caminos a seguir.
La guitarra cobra vida en el amplificador, Larina toca las líneas escritas por ella misma minutos antes, los volúmenes suben al máximo posible para apreciarlo todo, todo hasta el más mezquino e imperceptible chasquido.
El poder sonoro debe ser atronador, intolerable, no sólo adentro si no todavía afuera, sabe ella que las trincheras de espuma que revisten las paredes de su sala no alcanzan a amortiguar el estruendo impertinente de sus decibeles. Sabe por la colección de quejas, denuncias y cartas documento de los vecinos poco amigables.
Pero cuando ejecuta es absolutamente incapaz de cuantificar, ni siquiera de advertir, la exageración estruendosa que produce su arte, Larina coexiste ensimismada y encerrada en su coraza de ritmos y armonías, de golpes y latidos, sin que le afecte ni le interese nada más.
Para entrar en la música, en el corazón de la música, necesita hacer uso, hasta la última gota, de toda su percepción, elevar al límite extremo su sensibilidad, explotar a tope sus sentidos en funcionamiento.
Se quita los zapatos, en dos patadas rápidas suprime las gruesas plataformas que la separaban del suelo, apoya las plantas desnudas, obtiene el contacto directo que le transmite cada una de las vibraciones de su melodía, que entra y sube por y desde sus pies y sus piernas, amplificándose luego en la caja de resonancia de su pecho antes de tomar cuerpo en su cabeza.
Así compone Larina, utilizando hasta el más delgado canal, así siente la música, con cada parte de su existencia.
Y la canción va avanzando en la guitarra, se destraba el nudo y va cerrándose, pero ella cree aun que le puede faltar algo, una pizca que no logra obtener en el trabajo de los tonos escritos previamente.
Pero los arreglos, a veces, salvan una canción, o incluso pueden llegar a ser la canción propiamente dicha.
Entonces un pentagrama paralelo empieza a llenarse con claves de Fa, y agradece los milagros increíbles de la diosa tecnología que le permite grabar y hacer caminar esa primera guitarra básica y otra más encima del piano y una sencilla percusión, mientras ella busca en el bajo eléctrico ese toque que realce su creación, y piensa que si hubiera nacido unas generaciones atrás hubiera necesitado a cuatro o cinco tipos tocando allí con ella, invadiendo su privado ritual de la composición.
Lo que pasa a retumbar en las plantas de sus pies, y seguramente también en la jaqueca de los vecinos, son los pulsos graves de su bajo que, efectivamente, además de la base natural del tema, encuentran ese algo distintivo y concluyente que buscaba.
Ahora palpa todo junto, y a toda potencia, y descubre la real satisfacción de la obra concluida, después sí será tarea de sus músicos de carne y hueso dar los retoques adecuados y las pequeñas variaciones finales que a ella se le escapen en este segundo.
Y sumergida en la impenetrable emoción del génesis artístico, es incapaz de atender nada más, ni el teléfono que suena histéricamente desde hace un tiempo indeterminable, ni los golpes y la campanilla de la puerta que parecen querer derribarla por cansancio e imponerse sobre el ruido maquinal.
Solamente cae en la cuenta de que hay alguien afuera cuando la señal lumínica que emite el timbre se le mete por los ojos en un vistazo casual; y cuando abre la puerta y lo deja entrar él gesticula pidiéndole sin palabras, que serían inaudibles para Larina y para cualquiera, que baje el nivel de la grabación de esa canción fresquita que truena ensordecedoramente en las monstruosas columnas de sonido.
Larina no se apura en hacerlo, no entiende que el insoportable volumen podría enloquecer a su amigo visitante, ya que para ella todo es sólo una suave vibración en el suelo que percibe mediante sus piecitos descalzos, una nimia agitación de las capas de aire tangible únicamente a través de sus manos sobre los parlantes.
Lo único que se apura a hacer es comunicarle con alegría al invasor, mediante las señas manuales propias de su lenguaje de sordo-mudos, que su nueva y mejor canción está terminada.
Desliza el lápiz lentamente, en forma dubitativa y pensada, hasta que el fluir de figuras se detiene en una redonda de transición hacia lo que vendrá.
En el silencio total de su cabeza encuentra la lucidez para cuestionarse, sabe que después de los acordes de notas tan tristes que acaba de entrelazar a modo de puente no puede desembocar en un arpegio tan luminoso, no deja instalar ese descuidado plumazo de improvisación que puede comprometer el buen gusto de toda la estrofa.
En ese punto parece quedar detenida irremediablemente, sin embargo el impulso de persistir la somete, la incita la necesidad de completar y complacer su primario arrebato de inspiración.
Siempre hay salida para desatar un nudo, dispone convertir en materia el abstracto del papel para estimar en tiempo real lo que tiene hasta ahora, volcar esas manchas negras y blancas al instrumento para tantear en la práctica las puertas abiertas hacia los posibles caminos a seguir.
La guitarra cobra vida en el amplificador, Larina toca las líneas escritas por ella misma minutos antes, los volúmenes suben al máximo posible para apreciarlo todo, todo hasta el más mezquino e imperceptible chasquido.
El poder sonoro debe ser atronador, intolerable, no sólo adentro si no todavía afuera, sabe ella que las trincheras de espuma que revisten las paredes de su sala no alcanzan a amortiguar el estruendo impertinente de sus decibeles. Sabe por la colección de quejas, denuncias y cartas documento de los vecinos poco amigables.
Pero cuando ejecuta es absolutamente incapaz de cuantificar, ni siquiera de advertir, la exageración estruendosa que produce su arte, Larina coexiste ensimismada y encerrada en su coraza de ritmos y armonías, de golpes y latidos, sin que le afecte ni le interese nada más.
Para entrar en la música, en el corazón de la música, necesita hacer uso, hasta la última gota, de toda su percepción, elevar al límite extremo su sensibilidad, explotar a tope sus sentidos en funcionamiento.
Se quita los zapatos, en dos patadas rápidas suprime las gruesas plataformas que la separaban del suelo, apoya las plantas desnudas, obtiene el contacto directo que le transmite cada una de las vibraciones de su melodía, que entra y sube por y desde sus pies y sus piernas, amplificándose luego en la caja de resonancia de su pecho antes de tomar cuerpo en su cabeza.
Así compone Larina, utilizando hasta el más delgado canal, así siente la música, con cada parte de su existencia.
Y la canción va avanzando en la guitarra, se destraba el nudo y va cerrándose, pero ella cree aun que le puede faltar algo, una pizca que no logra obtener en el trabajo de los tonos escritos previamente.
Pero los arreglos, a veces, salvan una canción, o incluso pueden llegar a ser la canción propiamente dicha.
Entonces un pentagrama paralelo empieza a llenarse con claves de Fa, y agradece los milagros increíbles de la diosa tecnología que le permite grabar y hacer caminar esa primera guitarra básica y otra más encima del piano y una sencilla percusión, mientras ella busca en el bajo eléctrico ese toque que realce su creación, y piensa que si hubiera nacido unas generaciones atrás hubiera necesitado a cuatro o cinco tipos tocando allí con ella, invadiendo su privado ritual de la composición.
Lo que pasa a retumbar en las plantas de sus pies, y seguramente también en la jaqueca de los vecinos, son los pulsos graves de su bajo que, efectivamente, además de la base natural del tema, encuentran ese algo distintivo y concluyente que buscaba.
Ahora palpa todo junto, y a toda potencia, y descubre la real satisfacción de la obra concluida, después sí será tarea de sus músicos de carne y hueso dar los retoques adecuados y las pequeñas variaciones finales que a ella se le escapen en este segundo.
Y sumergida en la impenetrable emoción del génesis artístico, es incapaz de atender nada más, ni el teléfono que suena histéricamente desde hace un tiempo indeterminable, ni los golpes y la campanilla de la puerta que parecen querer derribarla por cansancio e imponerse sobre el ruido maquinal.
Solamente cae en la cuenta de que hay alguien afuera cuando la señal lumínica que emite el timbre se le mete por los ojos en un vistazo casual; y cuando abre la puerta y lo deja entrar él gesticula pidiéndole sin palabras, que serían inaudibles para Larina y para cualquiera, que baje el nivel de la grabación de esa canción fresquita que truena ensordecedoramente en las monstruosas columnas de sonido.
Larina no se apura en hacerlo, no entiende que el insoportable volumen podría enloquecer a su amigo visitante, ya que para ella todo es sólo una suave vibración en el suelo que percibe mediante sus piecitos descalzos, una nimia agitación de las capas de aire tangible únicamente a través de sus manos sobre los parlantes.
Lo único que se apura a hacer es comunicarle con alegría al invasor, mediante las señas manuales propias de su lenguaje de sordo-mudos, que su nueva y mejor canción está terminada.
Solución política
El secretario levanta el teléfono. Escucha con expresión de gravedad.
Durante unos minutos sigue la información casi en silencio, sólo esboza aislados vocablos para demostrar que está oyendo a su interlocutor. Sí, no, bueno, entendido, sí, sí.
Aguarde un momento, digitación de tres números en la consola, para usted, señor, y pasa el llamado al otro recóndito extremo del sistema.
El señor Ministro del Interior atiende de inmediato, oye y pregunta, toma nota de detalles, apunta nombres de personas y de lugares. Correcto, gracias, corta expeditivamente.
De inmediato llama a sus asesores a reunión, todos se acomodan alrededor de la mesa del despacho, y el señor ministro expone la situación que acaba de estallarle en las manos.
Unanimidad, teléfono y comunicación, urgente con el Doctor por favor.
En pocos minutos el Ministro de Defensa está del otro lado de la línea.
Recibe el informe de su colega. Niega, desmiente, levanta la voz, repregunta, se aflige, duda, promete. En menos de una hora deberá estar en su oficina el Secretario de Seguridad, rindiendo cuentas.
Entretanto y sin perder un segundo (este ministro es un hombre de acciones y decisiones rápidas) ya está contactándose con otros funcionarios del área correspondiente para exigir respuestas, para sacar conclusiones, para delinear los próximos pasos.
Para cuando el demorado Secretario de Seguridad llega a Palacio a presentar su descargo, su renuncia está ya redactada y lista para ser firmada, y su sucesor en el cargo ya trabaja intensivamente en el problema a las órdenes del Gobierno.
En la siguiente hora pasan por el nuevo funcionario el Jefe de la Policía, el Comisario Mayor, la plana mayor del Ejercito, el General y los comandantes. Se planifican políticas y estrategias y se ejecutan otras varias renuncias obligadas.
Pasada esta etapa, suena otro teléfono, y el Jefe del Servicio Secreto de Inteligencia es puesto al tanto, recibe instrucciones y pone manos a la obra sobre el plan ordenado.
Es necesario actuar sin titubeos, entonces de allí salen más llamados, y el Ministro de Justicia es notificado de todo lo que está aconteciendo para que mueva los resortes que competen a su posición.
El Ministro de Justicia convoca secretas reuniones, los Magistrados de La Corte Suprema llegan en autos oscuros detrás de vidrios oscuros y entran por puertas más oscuras todavía.
Se manipularán leyes y edictos y se admitirán decretos inadmisibles.
Para esto faltan más llamadas, Presidente del Senado, legisladores nacionales y locales, dirigentes aliados y opositores.
La red se va tejiendo firmemente, el sistema se acciona para salvar la gravedad del problema.
Con el Gobernador de la Provincia, por favor, es urgente. La red funciona a la perfección.
En simultaneo, el plenario de la Junta del Partido debate la redacción de una declaración de apoyo, que dada la urgencia estará a más tardar terminada en los dos próximos días.
Conferencias de prensa, y el Subsecretario de Comunicación tranquiliza a los medios y manifiesta a la población que de ninguna manera corren peligro el orden ni la seguridad nacional.
Todo está en marcha y, a pesar de los inconvenientes, será superado el sacudón.
Resta un solo llamado, el más importante, para informar que todo está perfectamente controlado, que no hay peligro y se asegura la pronta y definitiva solución.
Pero este teléfono no suena, y el Excelentísimo Señor Presidente de la Nación no responderá desde abajo de los escombros de la Casa de Gobierno, tras el paso veloz de los aviones en el cielo dejando atrás las columnas en llamas sobre las ruinas humeantes del centro de la ciudad.
Durante unos minutos sigue la información casi en silencio, sólo esboza aislados vocablos para demostrar que está oyendo a su interlocutor. Sí, no, bueno, entendido, sí, sí.
Aguarde un momento, digitación de tres números en la consola, para usted, señor, y pasa el llamado al otro recóndito extremo del sistema.
El señor Ministro del Interior atiende de inmediato, oye y pregunta, toma nota de detalles, apunta nombres de personas y de lugares. Correcto, gracias, corta expeditivamente.
De inmediato llama a sus asesores a reunión, todos se acomodan alrededor de la mesa del despacho, y el señor ministro expone la situación que acaba de estallarle en las manos.
Unanimidad, teléfono y comunicación, urgente con el Doctor por favor.
En pocos minutos el Ministro de Defensa está del otro lado de la línea.
Recibe el informe de su colega. Niega, desmiente, levanta la voz, repregunta, se aflige, duda, promete. En menos de una hora deberá estar en su oficina el Secretario de Seguridad, rindiendo cuentas.
Entretanto y sin perder un segundo (este ministro es un hombre de acciones y decisiones rápidas) ya está contactándose con otros funcionarios del área correspondiente para exigir respuestas, para sacar conclusiones, para delinear los próximos pasos.
Para cuando el demorado Secretario de Seguridad llega a Palacio a presentar su descargo, su renuncia está ya redactada y lista para ser firmada, y su sucesor en el cargo ya trabaja intensivamente en el problema a las órdenes del Gobierno.
En la siguiente hora pasan por el nuevo funcionario el Jefe de la Policía, el Comisario Mayor, la plana mayor del Ejercito, el General y los comandantes. Se planifican políticas y estrategias y se ejecutan otras varias renuncias obligadas.
Pasada esta etapa, suena otro teléfono, y el Jefe del Servicio Secreto de Inteligencia es puesto al tanto, recibe instrucciones y pone manos a la obra sobre el plan ordenado.
Es necesario actuar sin titubeos, entonces de allí salen más llamados, y el Ministro de Justicia es notificado de todo lo que está aconteciendo para que mueva los resortes que competen a su posición.
El Ministro de Justicia convoca secretas reuniones, los Magistrados de La Corte Suprema llegan en autos oscuros detrás de vidrios oscuros y entran por puertas más oscuras todavía.
Se manipularán leyes y edictos y se admitirán decretos inadmisibles.
Para esto faltan más llamadas, Presidente del Senado, legisladores nacionales y locales, dirigentes aliados y opositores.
La red se va tejiendo firmemente, el sistema se acciona para salvar la gravedad del problema.
Con el Gobernador de la Provincia, por favor, es urgente. La red funciona a la perfección.
En simultaneo, el plenario de la Junta del Partido debate la redacción de una declaración de apoyo, que dada la urgencia estará a más tardar terminada en los dos próximos días.
Conferencias de prensa, y el Subsecretario de Comunicación tranquiliza a los medios y manifiesta a la población que de ninguna manera corren peligro el orden ni la seguridad nacional.
Todo está en marcha y, a pesar de los inconvenientes, será superado el sacudón.
Resta un solo llamado, el más importante, para informar que todo está perfectamente controlado, que no hay peligro y se asegura la pronta y definitiva solución.
Pero este teléfono no suena, y el Excelentísimo Señor Presidente de la Nación no responderá desde abajo de los escombros de la Casa de Gobierno, tras el paso veloz de los aviones en el cielo dejando atrás las columnas en llamas sobre las ruinas humeantes del centro de la ciudad.
Necrofilia
Debo decir que hoy estás hermosa, más hermosa de lo que nunca te había visto.
No puedo precisar qué es, pero hay algo en vos que antes no existía, o no se percibía, o todo lo contrario, algo que falta, algo que antes estaba de más, un sobrante que ahora ha desaparecido y que te hace aparecer casi ideal.
En cualquiera de las dos direcciones, sea lo que sea que hayas hecho, vuelvo a decirte que estás hermosa, que sos hermosa, que te amo.
Sí, te amo. Lo digo borrando con el codo lo que ayer escribí con la mano; no es verdad, por supuesto que no es verdad todo lo que ayer te dije, no es verdad la ruptura, no son ciertas las palabras, los gritos, el adiós.
Deberías saberlo, las palabras son sólo eso, nunca tienen más valor que el silencio mismo; las frases pronunciadas son sólo construcciones casuales lanzadas al viento en el fragor de la disputa y el encono.
La de ayer no fue nuestra primera discusión, no es nuestra primera separación.
No fue mi primer portazo ni fueron tus primeras lágrimas desde que estamos juntos.
Pero vos sabés que siempre vuelvo, que siempre volveré para consolarte del sufrimiento que yo mismo te he provocado. Y sabés que te quiero, aunque no te lo diga siempre tenés que recordar que, como dije antes, el silencio vale igual o más que toda palabra que se pueda esbozar.
Pero hoy que vuelvo como cada vez, y te encuentro así, espléndida y perfecta, esperándome tendida en nuestro sillón, sí puedo decirlo sin reparos, puedo decir que te quiero y que te necesito.
Puedo hasta prometer ante tu cambio y tu belleza actual que a partir de aquí todo va a estar bien, que ya nunca vamos a pelear, y puedo llegar a creer y convencerme de que ya no voy a irme otra vez y que vos no vas a volver a llorar.
Más, casi podría pedirte perdón, viéndote allí, tan angelical, tan sumisa, tan simple. Tan opuesta a lo que eras cuando me fui, todo gritos, insultos, reproches, patadas y no te quiero volver a ver, platos volando por toda la habitación.
Y hoy estás hermosa, ya lo dije antes, más hermosa que nunca. Como si te hubieras preparado para la ocasión, como si te hubieras vestido para la reconciliación, la que dada tu renovada actitud digo que será definitiva.
Te pido perdón, te abrazo, te beso, y te agradezco por no oponer resistencia como lo hacías antes.
Tu cabello rojo esparcido delicadamente en los almohadones, tu cara cándida y blanca, tu gesto sereno y calmado, tu cuerpo desnudo y exhibido, sin tapujos, laxo y entregado; todo es la antítesis de lo anterior, del pelo revuelto, del rubor de la rabia en tus mejillas, de los músculos tensos de violencia contra mí en los ayeres conflictivos.
Me gustás más así, como sos ahora. Te amo ahora, después de tu cambio, incluso llegaría a gozar atravesando el límite perverso para hacerte el amor.
Permitime levantarte en mis brazos, dejame llevarte adentro, al dormitorio que hace mucho no compartimos. Vamos a tomarnos de la mano, y a quedarnos en silencio.
Dejame decirte que estoy feliz, que creo que todo se ha arreglado al fin.
Y también creo, estoy seguro, que vos pensás lo mismo. Ahora ves que todo era tan fácil, que no teníamos por qué sufrir tanto; que la solución era simplemente que uno de los dos cambie, que uno de nosotros resigne su orgullo y su vanidad para que esto pueda salvarse.
Yo no creía que fuera posible, y hoy veo que sí lo es. Estoy tan feliz como sorprendido, pues no esperaba que fueras vos la que diera el paso, nunca te hubiera imaginado cruzando la línea, renunciando a tu ego para ganar la paz y así permanecer para siempre a mi lado.
Supongo que yo nunca lo hubiera hecho, y hubiéramos seguido así, chocando y haciéndonos trizas hasta que no nos quedara más opción que dividir nuestros caminos.
Todo eso es pasado, que se vaya al olvido.
Ahora vamos a la cama, quiero colocarte allí, sobre las sábanas de satén, para que luzcas tu nuevo ser para mí, quiero acariciarte y cobijarte esta noche hasta quedarme dormido junto a tu cuerpo inmóvil, por fin a mi absoluta disposición, por fin mío.
Sólo mío.
No puedo precisar qué es, pero hay algo en vos que antes no existía, o no se percibía, o todo lo contrario, algo que falta, algo que antes estaba de más, un sobrante que ahora ha desaparecido y que te hace aparecer casi ideal.
En cualquiera de las dos direcciones, sea lo que sea que hayas hecho, vuelvo a decirte que estás hermosa, que sos hermosa, que te amo.
Sí, te amo. Lo digo borrando con el codo lo que ayer escribí con la mano; no es verdad, por supuesto que no es verdad todo lo que ayer te dije, no es verdad la ruptura, no son ciertas las palabras, los gritos, el adiós.
Deberías saberlo, las palabras son sólo eso, nunca tienen más valor que el silencio mismo; las frases pronunciadas son sólo construcciones casuales lanzadas al viento en el fragor de la disputa y el encono.
La de ayer no fue nuestra primera discusión, no es nuestra primera separación.
No fue mi primer portazo ni fueron tus primeras lágrimas desde que estamos juntos.
Pero vos sabés que siempre vuelvo, que siempre volveré para consolarte del sufrimiento que yo mismo te he provocado. Y sabés que te quiero, aunque no te lo diga siempre tenés que recordar que, como dije antes, el silencio vale igual o más que toda palabra que se pueda esbozar.
Pero hoy que vuelvo como cada vez, y te encuentro así, espléndida y perfecta, esperándome tendida en nuestro sillón, sí puedo decirlo sin reparos, puedo decir que te quiero y que te necesito.
Puedo hasta prometer ante tu cambio y tu belleza actual que a partir de aquí todo va a estar bien, que ya nunca vamos a pelear, y puedo llegar a creer y convencerme de que ya no voy a irme otra vez y que vos no vas a volver a llorar.
Más, casi podría pedirte perdón, viéndote allí, tan angelical, tan sumisa, tan simple. Tan opuesta a lo que eras cuando me fui, todo gritos, insultos, reproches, patadas y no te quiero volver a ver, platos volando por toda la habitación.
Y hoy estás hermosa, ya lo dije antes, más hermosa que nunca. Como si te hubieras preparado para la ocasión, como si te hubieras vestido para la reconciliación, la que dada tu renovada actitud digo que será definitiva.
Te pido perdón, te abrazo, te beso, y te agradezco por no oponer resistencia como lo hacías antes.
Tu cabello rojo esparcido delicadamente en los almohadones, tu cara cándida y blanca, tu gesto sereno y calmado, tu cuerpo desnudo y exhibido, sin tapujos, laxo y entregado; todo es la antítesis de lo anterior, del pelo revuelto, del rubor de la rabia en tus mejillas, de los músculos tensos de violencia contra mí en los ayeres conflictivos.
Me gustás más así, como sos ahora. Te amo ahora, después de tu cambio, incluso llegaría a gozar atravesando el límite perverso para hacerte el amor.
Permitime levantarte en mis brazos, dejame llevarte adentro, al dormitorio que hace mucho no compartimos. Vamos a tomarnos de la mano, y a quedarnos en silencio.
Dejame decirte que estoy feliz, que creo que todo se ha arreglado al fin.
Y también creo, estoy seguro, que vos pensás lo mismo. Ahora ves que todo era tan fácil, que no teníamos por qué sufrir tanto; que la solución era simplemente que uno de los dos cambie, que uno de nosotros resigne su orgullo y su vanidad para que esto pueda salvarse.
Yo no creía que fuera posible, y hoy veo que sí lo es. Estoy tan feliz como sorprendido, pues no esperaba que fueras vos la que diera el paso, nunca te hubiera imaginado cruzando la línea, renunciando a tu ego para ganar la paz y así permanecer para siempre a mi lado.
Supongo que yo nunca lo hubiera hecho, y hubiéramos seguido así, chocando y haciéndonos trizas hasta que no nos quedara más opción que dividir nuestros caminos.
Todo eso es pasado, que se vaya al olvido.
Ahora vamos a la cama, quiero colocarte allí, sobre las sábanas de satén, para que luzcas tu nuevo ser para mí, quiero acariciarte y cobijarte esta noche hasta quedarme dormido junto a tu cuerpo inmóvil, por fin a mi absoluta disposición, por fin mío.
Sólo mío.
Invasión
Los primeros granos que vimos aparecieron en la viga del techo de la entrada de la casa. Eran unos pequeños, pequeñísimos puntitos de color negro, de forma más bien alargada, como una semilla, de menos de un milímetro de largo.
Nadie supo que eran entonces, nos limitamos a barrerlos de allí arriba con la escoba, tomándolos por sencillas suciedades de las tantas que abundaban en las residencias de campo, al fin y al cabo casi imperceptibles.
Hasta ese momento habían pasado desapercibidas para todos, pero no para los niños, que ya las conocían; ellos, en sus juegos de guerras y escondidas solían llegar hasta donde ninguno de los adultos llegaba, y ya habían descubierto, mucho tiempo antes, otras tantas iguales a esas, aisladas allá arriba, en el estrecho altillo que usábamos como baulera.
No nos habían dicho nada hasta ese día, no por mentirnos, ni mucho menos porque no lo creyeran importante ya que supongo que para ellos habrá sido un descubrimiento fantástico encontrar esas nuevas cositas negras pendiendo de la pared, y las habrán tomado como su gran novedad en un pueblo donde nunca pasaba nada, y habrán incorporado a la rutina de sus tardes el ir secretamente hasta allí arriba a observarlas, a contarlas, a ver si había más que el día anterior, a ver si crecían de tamaño; eran su tesoro, y en su imaginación aventurera sellaron su pacto de silencio y se juraron no decir nada a nadie.
Aunque atando cabos después, yo recordé que sí nos habían dado una señal, involuntaria, una noche en que a Alicia se le escapó en la mesa alguna mención a su secreto, y yo le pregunté distraídamente por esas cositas negras de las que hablaba; todos los chicos de las dos familias se pusieron colorados, la miraron como reprochándole y trataron de cambiar de tema, de disimular y despistarnos restándole importancia.
De todas formas aquella vez pasó por alto para los adultos, que preguntamos tontamente sólo para tratar de penetrar un poco en el juego de nuestros hijos, divirtiéndonos con su inocencia, enterneciéndonos con esa capacidad de asombro por las cosas más pequeñas e insignificantes, por esa frescura que nosotros habíamos perdido hace tanto y deseábamos que se extendiera durante el mayor tiempo posible en ellos, ya que en definitiva es ese el único período de verdadera felicidad del ser humano, cuando aun no tomó conciencia de los problemas verdaderos de la vida y no tiene que preocuparse por el trabajo, los impuestos, la inflación y la tercera guerra mundial como sí debemos hacerlo los adultos.
Pasó bastante tiempo, podría calcular que varios meses, entre ese episodio de la infidencia de Alicia y el día en que vimos nosotros por primera vez los huevitos negros. En realidad, la que los descubrió fue la abuela Graciela, arracimados en el alero de la entrada de la sala, y nos llamó para mostrarnos que eran las mismas cosas extrañas a las que los chicos se referían aquella vez y sobre las que seguían cuchicheando todo el tiempo.
Ninguno de nosotros recordaba ya aquella anécdota lejana y pequeña, y mucho menos prestaba atención a las habladurías sin importancia de nuestros hijos. Sólo ella tenía espacio en la cabeza para esas pequeñeces, por un lado olvidaba por completo asuntos importantes como tomar sus pastillas y por otro tomaba nota detallada de cosas como esas; la vejez parece ser muy semejante a la infancia, como un regreso a ese estado donde se pierde interés por las cosas serias y se sobredimensionan las nimiedades.
Dijimos eso entonces y arrasamos esas primeras evidencias en dos escobazos desinteresados, y seguimos adelante con los problemas reales sin darles trascendencia a la imaginación de los niños y los desvaríos de los viejos.
Ahora, sin embargo, estimo que durante esos meses incipientes de incredulidad e indiferencia fue cuando esas cosas se propagaron con mayor ímpetu, y que si las personas responsables hubiéramos prestado una mínima atención a esas supuestas fantasías de nuestros cándidos parientes, tal vez hoy estaríamos todos juntos.
Pero estábamos demasiado ocupados y no teníamos tiempo para sus fábulas.
Cuando los huevos empezaron a aparecer por todos lados ya era tarde, el proceso estaba en marcha y era irreversible. Aquellos molestos puntitos negros se multiplicaron en número y tamaño, volviéndose cada vez más fatídicos.
Aparecían ya no sólo en los ángulos inalcanzados por la limpieza diaria, también pululaban a nivel del suelo y de las personas.
Limpiábamos, y a las pocas horas otros nuevos ocupaban ese mismo lugar.
Nos volvimos verdaderos maniáticos de la limpieza, casi todo el día ocupados en removerlos de los zócalos y de los muros, en eliminarlos como sea de nuestro hogar.
Barríamos, desinfectábamos, baldeábamos, y volvían a aparecer sin que se pueda saber de dónde salían ni como llegaban hasta allí, la misma clase de huevitos negros; y no sólo eso, los que estaban en lugares de difícil alcance y tardaban más tiempo en ser quitados, iban creciendo firmemente de tamaño, y cada vez más rápido.
No podíamos detenerlos, hasta invadieron los muebles, los encontrábamos dentro de los cajones, entre nuestra ropa.
Hasta recurrimos a un profesional, antes de darnos por vencidos, pero ni el exterminador de plagas pudo erradicarlos ni interrumpir la proliferación de los huevos, no sirvieron todos sus líquidos, humos, ácidos, ni tampoco fueron solución los cebos y trampas para atraer y matar al insecto o animal progenitor de esos embriones.
Ese bicho nunca apareció, pero sus futuras crías aun no nacidas siguieron aumentando en cantidad y tamaño; cuando las ampollas más desarrolladas alcanzaron el volumen de una nuez, o incluso algo más grandes aun, aceptamos definitivamente nuestra derrota.
No quedaba ya espacio sin ocupar.
No alcanzamos nunca a ver a la reina de esa colonia en gestación.
Tampoco vimos nacer a ninguna de esas criaturas, ningún huevo se abrió mientras resistíamos aun en la casa.
Solamente yo pude suponer con fundamentos qué clase de monstruos saldrían de allí, pude entreverlo en un racimo particular que encontré colgando en el marco de la ventana de mi habitación. Era inmenso, el más grande de todos, y su estado tan avanzado que su corteza exterior estaba extremadamente estirada, casi transparente, como a punto de romperse; y lo que pude ver adentro fue suficiente.
No quise que nos quedáramos a esperar el alumbramiento.
Nos consideramos ciertamente desalojados, y procedimos en consecuencia.
Les dejamos la casa a ellos, nos fuimos.
Nos fuimos lejos, aunque la intención de la familia fuera quedarse en nuestro pueblo; desistimos también de eso cuando escuché que los chicos secreteaban con la abuela Graciela (ellos seguían tomándolo todo como un juego) que habían visto en la plaza y en la iglesia pequeñas pizcas similares a las primeras que hubo en nuestro hogar.
Esa vez si les di crédito a sus exageradas fantasías infantiles, pues creo aprendí la lección, y decidí, yo mismo, que nos vayamos lo más lejos posible ante la sola eventualidad de que ellos pudieran ganar todo el poblado al poco tiempo. Decidí que nos vayamos a la ciudad, donde quizás el exceso de cemento, de gente y de smog no fuera hábitat propicio para esa especie que copó nuestra morada y nuestro pago, o al menos, tal vez tardasen mucho tiempo en llegar y extenderse por allí.
Nosotros vivimos ahora en Montevideo, en un departamento pequeño del centro; la otra rama de la familia quiso seguir en el interior, porque no se sintieron capaces de cambiar la vida del campo por el ritmo capitalino, pero logré mudarlos bien lejos del pueblito natal, en la otra punta del país.
La abuela alterna un tiempo en cada punto, invierno en la ciudad con nosotros y verano de campo con ellos.
Yo estoy muy atento a ella, en la temporada que pasa en casa presto oído a cada una de sus chocheras y sus historias, que parecen ser más descabelladas en proporción directa al avance de su edad. Sin embargo escucho atentamente sus conversaciones con Alicia, me entrometo disimuladamente cuando habla con mi hija de las cosas de la otra familia, tratando de enterarme si todo está bien allá, temiendo detectar señales de nuevos problemas, aunque sé de boca de ellos mismos que están perfectamente en su nuevo lugar y que tienen completamente superado el asunto.
Los míos parecen también haber dejado todo en olvido, incluso mi hija Alicia con sus fantasías, incluso la abuela Graciela con su senilidad creciente.
En cambio, yo no puedo dejar de revisar en los rincones. No paso un día sin controlar las hendiduras del techo, sin escrutarlo todo casi obsesivamente, sin mirar inquieto en busca de algún mínimo signo de ataque, sin alarmarme mortalmente ante cada basurita o bichito que encuentre en el suelo, suponiendo siempre lo peor, pues en realidad no termina de tranquilizarme completamente mi primer idea.
Me doy cuenta de que fue sólo una expresión de deseo, y que realmente no creo ahora en mi propia teoría de que las grandes ciudades puedan estar exentas.
Creo que tarde o temprano, no sé cuando, a todos les va a tocar; y que nadie, en ningún lugar, estará verdaderamente a salvo de la invasión definitiva.
Nadie supo que eran entonces, nos limitamos a barrerlos de allí arriba con la escoba, tomándolos por sencillas suciedades de las tantas que abundaban en las residencias de campo, al fin y al cabo casi imperceptibles.
Hasta ese momento habían pasado desapercibidas para todos, pero no para los niños, que ya las conocían; ellos, en sus juegos de guerras y escondidas solían llegar hasta donde ninguno de los adultos llegaba, y ya habían descubierto, mucho tiempo antes, otras tantas iguales a esas, aisladas allá arriba, en el estrecho altillo que usábamos como baulera.
No nos habían dicho nada hasta ese día, no por mentirnos, ni mucho menos porque no lo creyeran importante ya que supongo que para ellos habrá sido un descubrimiento fantástico encontrar esas nuevas cositas negras pendiendo de la pared, y las habrán tomado como su gran novedad en un pueblo donde nunca pasaba nada, y habrán incorporado a la rutina de sus tardes el ir secretamente hasta allí arriba a observarlas, a contarlas, a ver si había más que el día anterior, a ver si crecían de tamaño; eran su tesoro, y en su imaginación aventurera sellaron su pacto de silencio y se juraron no decir nada a nadie.
Aunque atando cabos después, yo recordé que sí nos habían dado una señal, involuntaria, una noche en que a Alicia se le escapó en la mesa alguna mención a su secreto, y yo le pregunté distraídamente por esas cositas negras de las que hablaba; todos los chicos de las dos familias se pusieron colorados, la miraron como reprochándole y trataron de cambiar de tema, de disimular y despistarnos restándole importancia.
De todas formas aquella vez pasó por alto para los adultos, que preguntamos tontamente sólo para tratar de penetrar un poco en el juego de nuestros hijos, divirtiéndonos con su inocencia, enterneciéndonos con esa capacidad de asombro por las cosas más pequeñas e insignificantes, por esa frescura que nosotros habíamos perdido hace tanto y deseábamos que se extendiera durante el mayor tiempo posible en ellos, ya que en definitiva es ese el único período de verdadera felicidad del ser humano, cuando aun no tomó conciencia de los problemas verdaderos de la vida y no tiene que preocuparse por el trabajo, los impuestos, la inflación y la tercera guerra mundial como sí debemos hacerlo los adultos.
Pasó bastante tiempo, podría calcular que varios meses, entre ese episodio de la infidencia de Alicia y el día en que vimos nosotros por primera vez los huevitos negros. En realidad, la que los descubrió fue la abuela Graciela, arracimados en el alero de la entrada de la sala, y nos llamó para mostrarnos que eran las mismas cosas extrañas a las que los chicos se referían aquella vez y sobre las que seguían cuchicheando todo el tiempo.
Ninguno de nosotros recordaba ya aquella anécdota lejana y pequeña, y mucho menos prestaba atención a las habladurías sin importancia de nuestros hijos. Sólo ella tenía espacio en la cabeza para esas pequeñeces, por un lado olvidaba por completo asuntos importantes como tomar sus pastillas y por otro tomaba nota detallada de cosas como esas; la vejez parece ser muy semejante a la infancia, como un regreso a ese estado donde se pierde interés por las cosas serias y se sobredimensionan las nimiedades.
Dijimos eso entonces y arrasamos esas primeras evidencias en dos escobazos desinteresados, y seguimos adelante con los problemas reales sin darles trascendencia a la imaginación de los niños y los desvaríos de los viejos.
Ahora, sin embargo, estimo que durante esos meses incipientes de incredulidad e indiferencia fue cuando esas cosas se propagaron con mayor ímpetu, y que si las personas responsables hubiéramos prestado una mínima atención a esas supuestas fantasías de nuestros cándidos parientes, tal vez hoy estaríamos todos juntos.
Pero estábamos demasiado ocupados y no teníamos tiempo para sus fábulas.
Cuando los huevos empezaron a aparecer por todos lados ya era tarde, el proceso estaba en marcha y era irreversible. Aquellos molestos puntitos negros se multiplicaron en número y tamaño, volviéndose cada vez más fatídicos.
Aparecían ya no sólo en los ángulos inalcanzados por la limpieza diaria, también pululaban a nivel del suelo y de las personas.
Limpiábamos, y a las pocas horas otros nuevos ocupaban ese mismo lugar.
Nos volvimos verdaderos maniáticos de la limpieza, casi todo el día ocupados en removerlos de los zócalos y de los muros, en eliminarlos como sea de nuestro hogar.
Barríamos, desinfectábamos, baldeábamos, y volvían a aparecer sin que se pueda saber de dónde salían ni como llegaban hasta allí, la misma clase de huevitos negros; y no sólo eso, los que estaban en lugares de difícil alcance y tardaban más tiempo en ser quitados, iban creciendo firmemente de tamaño, y cada vez más rápido.
No podíamos detenerlos, hasta invadieron los muebles, los encontrábamos dentro de los cajones, entre nuestra ropa.
Hasta recurrimos a un profesional, antes de darnos por vencidos, pero ni el exterminador de plagas pudo erradicarlos ni interrumpir la proliferación de los huevos, no sirvieron todos sus líquidos, humos, ácidos, ni tampoco fueron solución los cebos y trampas para atraer y matar al insecto o animal progenitor de esos embriones.
Ese bicho nunca apareció, pero sus futuras crías aun no nacidas siguieron aumentando en cantidad y tamaño; cuando las ampollas más desarrolladas alcanzaron el volumen de una nuez, o incluso algo más grandes aun, aceptamos definitivamente nuestra derrota.
No quedaba ya espacio sin ocupar.
No alcanzamos nunca a ver a la reina de esa colonia en gestación.
Tampoco vimos nacer a ninguna de esas criaturas, ningún huevo se abrió mientras resistíamos aun en la casa.
Solamente yo pude suponer con fundamentos qué clase de monstruos saldrían de allí, pude entreverlo en un racimo particular que encontré colgando en el marco de la ventana de mi habitación. Era inmenso, el más grande de todos, y su estado tan avanzado que su corteza exterior estaba extremadamente estirada, casi transparente, como a punto de romperse; y lo que pude ver adentro fue suficiente.
No quise que nos quedáramos a esperar el alumbramiento.
Nos consideramos ciertamente desalojados, y procedimos en consecuencia.
Les dejamos la casa a ellos, nos fuimos.
Nos fuimos lejos, aunque la intención de la familia fuera quedarse en nuestro pueblo; desistimos también de eso cuando escuché que los chicos secreteaban con la abuela Graciela (ellos seguían tomándolo todo como un juego) que habían visto en la plaza y en la iglesia pequeñas pizcas similares a las primeras que hubo en nuestro hogar.
Esa vez si les di crédito a sus exageradas fantasías infantiles, pues creo aprendí la lección, y decidí, yo mismo, que nos vayamos lo más lejos posible ante la sola eventualidad de que ellos pudieran ganar todo el poblado al poco tiempo. Decidí que nos vayamos a la ciudad, donde quizás el exceso de cemento, de gente y de smog no fuera hábitat propicio para esa especie que copó nuestra morada y nuestro pago, o al menos, tal vez tardasen mucho tiempo en llegar y extenderse por allí.
Nosotros vivimos ahora en Montevideo, en un departamento pequeño del centro; la otra rama de la familia quiso seguir en el interior, porque no se sintieron capaces de cambiar la vida del campo por el ritmo capitalino, pero logré mudarlos bien lejos del pueblito natal, en la otra punta del país.
La abuela alterna un tiempo en cada punto, invierno en la ciudad con nosotros y verano de campo con ellos.
Yo estoy muy atento a ella, en la temporada que pasa en casa presto oído a cada una de sus chocheras y sus historias, que parecen ser más descabelladas en proporción directa al avance de su edad. Sin embargo escucho atentamente sus conversaciones con Alicia, me entrometo disimuladamente cuando habla con mi hija de las cosas de la otra familia, tratando de enterarme si todo está bien allá, temiendo detectar señales de nuevos problemas, aunque sé de boca de ellos mismos que están perfectamente en su nuevo lugar y que tienen completamente superado el asunto.
Los míos parecen también haber dejado todo en olvido, incluso mi hija Alicia con sus fantasías, incluso la abuela Graciela con su senilidad creciente.
En cambio, yo no puedo dejar de revisar en los rincones. No paso un día sin controlar las hendiduras del techo, sin escrutarlo todo casi obsesivamente, sin mirar inquieto en busca de algún mínimo signo de ataque, sin alarmarme mortalmente ante cada basurita o bichito que encuentre en el suelo, suponiendo siempre lo peor, pues en realidad no termina de tranquilizarme completamente mi primer idea.
Me doy cuenta de que fue sólo una expresión de deseo, y que realmente no creo ahora en mi propia teoría de que las grandes ciudades puedan estar exentas.
Creo que tarde o temprano, no sé cuando, a todos les va a tocar; y que nadie, en ningún lugar, estará verdaderamente a salvo de la invasión definitiva.
A pedido
Me pediste ser un personaje de mis libros.
No sé, no te prometo nada, si me sale, pero vos querías y casi me forzaste, querías que te use como personaje en uno de mis relatos.
No sé qué era lo que provocaba en vos, qué podía movilizarte tanto de una pequeñez semejante. No sé qué te imaginabas, qué encontrabas de importante o de grandioso en que te escriba en una hoja, dentro de una historia y un lugar tal vez completamente inventados, que te retrate imperfecta y desprolijamente con el lápiz de mi imaginación.
Porque, yo te expliqué, que use tu nombre para un personaje, que detalle tu cara, que refiera tu carácter o que robe tus labios o tus pestañas para adornar o describir, que cree un ente con aspectos de tu ser no significa que hable absolutamente de vos; te revelé que mis personajes, los que no son en un cien por ciento ficticios, sí pueden tener una ínfima pizca, rasgos de personas reales de los que parten y se desarrollan, pero que todo lo demás es literatura, porque nunca se conoce a alguien con la profundidad suficiente como para definirlo y retratarlo a la perfección.
Cuando escribo a alguien puedo arrimarme, puedo trazar un bosquejo aproximado, casi copiarlo, pero siempre es ficción, siempre hay interpósita subjetividad, lo que digo y escribo es lo que yo veo y lo que yo creo.
Aun si te escribo evitando la fantasía, ateniéndome estrictamente a la realidad, lo que salga no vas a ser vos, si no lo que yo percibo de vos.
Pero igual querías ser un personaje de mis libros, quizás por eso mismo, para saber cómo te veo, cómo y cuanto te conozco y te siento.
Casi obsesionada en eso, a cada nuevo cuento o poema que yo producía le ponías todo el entusiasmo y tus ansias esperanzadas, los leías y releías y analizabas buscándote ahí, en cada línea, oculta te creías encontrar entre metáforas y alusiones, oculto algún rastro tuyo que finalmente no te complacía porque no eras vos, eran sueños, visiones, inventos o sin sentidos, todo extranjero a tu ser.
Y allí reanudabas los pedidos, los ruegos, por favor, dale, hacé un personaje inspirado en mí, me tirabas de la manga, te enojabas, ponías cara de ceño fruncido o cejas levantadas, exagerabas en muecas y gestos tal vez queriendo en ellos darme material para escribir.
No me salió nada, todavía no, dame tiempo, no me tires de la manga. Dale, escribí.
La idea no se te iba, no te olvidabas, y yo nunca pude escribir por encargo, y nunca nadie pidió ser un personaje en un cuento, ni Noelia, ni Débora, ni Joaquín Muro, ninguno, incluso algunos de ellos no lo saben, todo es casualidad de inspiración, y todos terminaron siendo en la hoja nada de lo que son en la realidad.
Más, no escasean los que me prohíben, no me uses en tus historias, cosas de escritores, son todos locos.
Pero vos seguías contra todo, faltabas para que te extrañe, llorabas para que te consuele, reías para que me divierta, temblabas para que te proteja. Llegué a preguntarme si todo lo que hacías no era intencionalmente una búsqueda, o una artimaña inconsciente para encender esa chispa en mí que me hace escribir, un esfuerzo sobreactuado por generar la situación que me golpeara, mal o bien, y me empujara a escribirte de una vez.
No pude, no puedo todavía, hacerte. Vas a tener que seguir esperando e insistiendo, o olvidarte y desistir.
Querías ser personaje de mi literatura, pero no viniste a mí en ninguna creación, quise, me esforcé, pero no acerté a componerte, salieron otras cosas, nada tuyo.
Apenas arañé este canto, líneas de descargo, de rendición, y no lo voy a seguir intentando más, basta, no me tires de la manga.
Aunque, sí, puede ser, si llegara a usar esto como cuento, si lo publicara o lo leyera en algún lado, la literatura es tan finita, tan ambigua que; ahí estás, leete, finalmente, sos un personaje de uno de mis cuentos.
No sé, no te prometo nada, si me sale, pero vos querías y casi me forzaste, querías que te use como personaje en uno de mis relatos.
No sé qué era lo que provocaba en vos, qué podía movilizarte tanto de una pequeñez semejante. No sé qué te imaginabas, qué encontrabas de importante o de grandioso en que te escriba en una hoja, dentro de una historia y un lugar tal vez completamente inventados, que te retrate imperfecta y desprolijamente con el lápiz de mi imaginación.
Porque, yo te expliqué, que use tu nombre para un personaje, que detalle tu cara, que refiera tu carácter o que robe tus labios o tus pestañas para adornar o describir, que cree un ente con aspectos de tu ser no significa que hable absolutamente de vos; te revelé que mis personajes, los que no son en un cien por ciento ficticios, sí pueden tener una ínfima pizca, rasgos de personas reales de los que parten y se desarrollan, pero que todo lo demás es literatura, porque nunca se conoce a alguien con la profundidad suficiente como para definirlo y retratarlo a la perfección.
Cuando escribo a alguien puedo arrimarme, puedo trazar un bosquejo aproximado, casi copiarlo, pero siempre es ficción, siempre hay interpósita subjetividad, lo que digo y escribo es lo que yo veo y lo que yo creo.
Aun si te escribo evitando la fantasía, ateniéndome estrictamente a la realidad, lo que salga no vas a ser vos, si no lo que yo percibo de vos.
Pero igual querías ser un personaje de mis libros, quizás por eso mismo, para saber cómo te veo, cómo y cuanto te conozco y te siento.
Casi obsesionada en eso, a cada nuevo cuento o poema que yo producía le ponías todo el entusiasmo y tus ansias esperanzadas, los leías y releías y analizabas buscándote ahí, en cada línea, oculta te creías encontrar entre metáforas y alusiones, oculto algún rastro tuyo que finalmente no te complacía porque no eras vos, eran sueños, visiones, inventos o sin sentidos, todo extranjero a tu ser.
Y allí reanudabas los pedidos, los ruegos, por favor, dale, hacé un personaje inspirado en mí, me tirabas de la manga, te enojabas, ponías cara de ceño fruncido o cejas levantadas, exagerabas en muecas y gestos tal vez queriendo en ellos darme material para escribir.
No me salió nada, todavía no, dame tiempo, no me tires de la manga. Dale, escribí.
La idea no se te iba, no te olvidabas, y yo nunca pude escribir por encargo, y nunca nadie pidió ser un personaje en un cuento, ni Noelia, ni Débora, ni Joaquín Muro, ninguno, incluso algunos de ellos no lo saben, todo es casualidad de inspiración, y todos terminaron siendo en la hoja nada de lo que son en la realidad.
Más, no escasean los que me prohíben, no me uses en tus historias, cosas de escritores, son todos locos.
Pero vos seguías contra todo, faltabas para que te extrañe, llorabas para que te consuele, reías para que me divierta, temblabas para que te proteja. Llegué a preguntarme si todo lo que hacías no era intencionalmente una búsqueda, o una artimaña inconsciente para encender esa chispa en mí que me hace escribir, un esfuerzo sobreactuado por generar la situación que me golpeara, mal o bien, y me empujara a escribirte de una vez.
No pude, no puedo todavía, hacerte. Vas a tener que seguir esperando e insistiendo, o olvidarte y desistir.
Querías ser personaje de mi literatura, pero no viniste a mí en ninguna creación, quise, me esforcé, pero no acerté a componerte, salieron otras cosas, nada tuyo.
Apenas arañé este canto, líneas de descargo, de rendición, y no lo voy a seguir intentando más, basta, no me tires de la manga.
Aunque, sí, puede ser, si llegara a usar esto como cuento, si lo publicara o lo leyera en algún lado, la literatura es tan finita, tan ambigua que; ahí estás, leete, finalmente, sos un personaje de uno de mis cuentos.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)